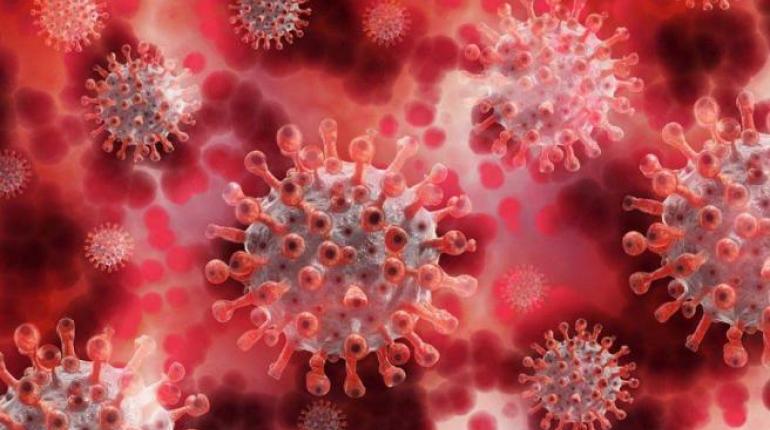La pugna entre la luz y la oscuridad es casi siempre desequilibrada, a veces nuestra lucidez no responde a la complejidad de la realidad pura y dura.
Es una dualidad constante, nuestra condición de seres humanos nos lleva a lidiar con una doble faz; mitad verdadera, mitad impostora.
La noche parece ser un buen motivo para reavivar la mirada profunda de la incertidumbre, el insomnio es, yo diría, un conductor que no sucumbe ni ante la idea de saber que mañana será otro día.
Siempre llega la noche, ¿es un ave de mal agüero? que trae en sus entrañas pócimas para aventajar a la dicha, la justicia y la libertad.
En la penumbra, despliega sus alas y nos envuelve, como si fuésemos huérfanos, residuos del día.
La noche y el día es el tránsito dual de las pasiones dormidas y los desalientos despiertos. Las noches de este presente que será pasado, pero que volverán a ser presente, nos obligan a discurrir sobre la inquieta idea de que todo va por la senda de la oscuridad, guiadas solo por la intuición, el acertijo y la mediocre idea de pensar que la reacción puede más que la razón.
Pero el día no claudica, hace renacer la llama de esa antigua guerra por el fuego, de ese caprichoso grito de renuncia ante el rostro impostor del mandamás que planea imponer su bastarda revolución sin gloria.
Pero también, la noche despierta las memorias dormidas, reescribe los poemas rotos y los papeles enmohecidos que alguna vez obligaron a sucumbir al amor.
Revive, con nostalgia, los grafitis escritos en los muros de los secretos, declarando amor eterno a esa mujer imposible, o mejor, gritando que libertad se escribe con “b” larga, que no es corta y que no se compra, tampoco se vende. Se la ejerce.
El pasado siempre deja aromas extraños, únicos, que al aspirarlos se convierte en figuras eternas, mágicas, que desvelan y hablan al oído lenguajes fantasmagóricos, pero que al final de ese proceso, éste culmina con un silencio y una leve sonrisa al afirmar que todo tiempo pasado fue mejor.
Entonces, claro, es cuando se da inicio a la tormentosa idea de cobijar en el ser ese sufrimiento que no muere ni de día ni de noche: la esperanza de volver siempre, siempre.
A hurtadillas, nos preguntamos sobre si nuestra voluntad justifica las derrotas que nos envía la desesperanza. La vida es una dualidad eterna, un todo que por capricho o predestinación siempre se partirá en dos: mitad luz, mitad oscuridad, vida y muerte, amor y odio, esperanza y desesperanza, fe y escepticismo, justicia y libertad, democracia y opresión.
Pero, ¿cómo saber qué parte nos tocará?
Justamente ahí yace la vulnerabilidad a la que estamos sujetos cada día.
Somos seres bifurcados entre la esperanza y la desazón.
¿Acaso esté parafraseando las luces pesimistas de Arthur Schopenhauer?: “Toda vida es esencialmente sufrimiento”.
Pero esto no tendría que dar lugar a la evocación total y voluntaria de una forma de vida fáustica.
No hallo diferencia sustancial entre la voluntad y el pesimismo cuando estas están en posición de lucha, es decir, mientras exista voluntad habrá esperanza y, mientras haya pesimismo, la esperanza también será una finalidad.
Pareciera que la gente pierde a menudo ambas cosas. Voluntad y esperanza no son dos aspectos que tengan que extraviarse, aunque, paradójicamente, la ausencia de una de ellas hace factible una perenne búsqueda de la felicidad.
¿Qué es la felicidad?
¿Un grado sumo en el que la armonía espiritual del ser humano logra consolidar su finalidad? Para los cínicos, todo saber debía ser rechazado si no conducía a la felicidad. En consecuencia, la felicidad es un bien, pero también una finalidad, es pues una ética de bienes y finalidades. Desde Kant, es una “Ética material”.
Deduzco que la felicidad sólo es alcanzable si poseemos voluntad, voluntad por lograr una finalidad, esa finalidad está construida con mucho de la esperanza, esa misma esperanza es la que nace de la desilusión, es decir, de ese pesimismo que en la práctica sufre una trayectoria evolutiva que desemboca, dependiendo de su destino, en la ventura.
Lo que Schopenhauer eludió, quizá a contrapelo, fue la voluntad del ser humano en cuanto querer. Esa misma que Friedrich Nietzsche, aun en su cuestionada retórica enarbolaba como voluntad de poder.
¿Pero, cómo enfrentar ese pesimismo schopenhaueriano? Quizá la respuesta esté en la forma de ver, de conocer y de interaccionar con la vida misma.
Nietzshe nos encamina por ese modo de sobrellavar los desaires de la existencia sin ser un decadente, un pesimista o anidar en nuestra esencia el “Espíritu de la Pesadez”.
La pesadez es quien consume la luminosidad. Sin embargo, la voluntad hace del hombre un ser vigoroso que tiene que suspenderse en una cuerda de saltimbanqui, entre la luz impulsada por la voluntad y el abismo devorador del pesimismo.
La primera es quien revitaliza la oscuridad que envuelve al hombre, la inseguridad y la duda. La segunda, es un Tánatos taxativo.
Similar a esa “Noche cuarta” en la que Nástenka, personaje oscuro pero revelador, en la novela corta, “Noches blancas”, de Fiódor Dostoyevski, nos enseña la dualidad de la vida: día y noche, pasado y futuro.
“La mañana” que siempre nos trae nuevos retos y un gran sentido para seguir en la vida. Debe ser el signo que nos aliente a continuar hacia nuevos derroteros, a pesar de las vicisitudes del destino.
Las noches blancas son un fenómeno astronómico que ocurre en latitudes altas, en las últimas semanas de junio, donde el Sol no desciende completamente por debajo del horizonte durante el solsticio de verano. No llega a ocultarse completamente y el cielo sigue iluminado durante toda la noche.
Las noches blancas pueden representar la soledad del ser humano en su búsqueda de conexión y significado. Es un momento en el que los sueños y los anhelos personales se enfrentan a la realidad, y en ese contraste se encuentra la oportunidad de aprender y crecer.
Las noches blancas pueden ser vistas como un símbolo de esperanza y nostalgia simultáneamente.
La luz constante sugiere que siempre hay una chispa de claridad incluso en los momentos más oscuros de la mente, pero también puede intensificar la sensación de vulnerabilidad y anhelo.
Siempre he creído que la noche revive lo que el día ha matado. Es una copa de mal, dice el poeta de Santiago de Chuco, César Vallejo.
Mientras nos esforzamos por conseguir que los escasos trechos de los sufrimientos se desvanezcan en el día, la noche parece complotar en contra de la memoria.
Es así, la oscuridad revitaliza el recuerdo, ahuyenta al olvido y permanece inerte ante la mirada inquebrantable de la evocación.
Al final del día, propongo tener fe, pese al gruñido de la bestia; o de las bestias del odio, del rencor y de la venganza.
Fe en que el día por fin creerá en la noche.
Hacer limpieza de nuestros deseos y convicciones, sin pudores ni demoras. Figurándonos noches blancas, sin fantasías, pero con esperanzas para no caer en desilusiones.
Ya en el ocaso de este 2024, y con los afanes misteriosos y aciagos para que archive su rostro grotesco y atormentado, vergonzoso y beligerante que tanto dolor causó y aún causa a la humanidad. Desde occidente a oriente, desde las ideologías, diametralmente opuestas, impuestas; gobiernos fundamentalistas, populistas, dictatoriales, autócratas, demagógicos; de izquierda y derecha que, descubrieron el rostro frío y trágico de los dogmas, de la irracionalidad, la mentira y de la injusticia, hasta el acto de fe tan sublime que arrastra al hombre hacia ese deseo de sobrevivir a la soledad y al escepticismo a través del amor, se hace necesario apostar una vez más a la esperanza, a la fe, a la voluntad de poder y a ese desprendimiento de lo malo por lo bueno que, irremediablemente, nos hace seres falibles, pero con la convicción de ser mejores individuos cada día y pensar que lo mejor siempre está por venir.
El autor es comunicador social