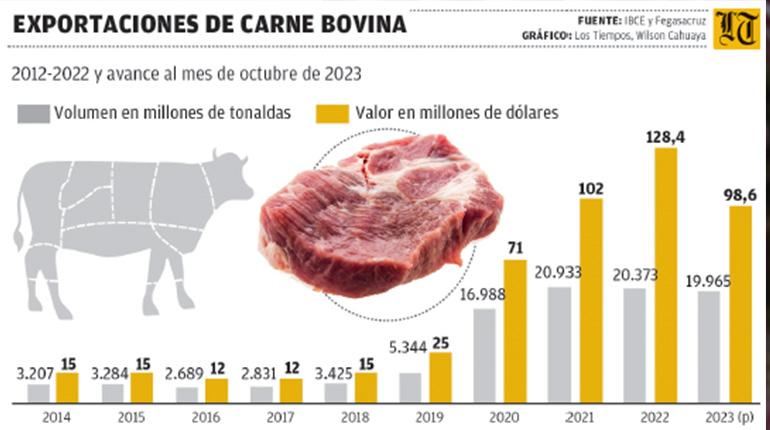A fines de mayo, la Policía aprehendió al gerente de la constructora Las Loritas, acusado por estafa múltiple y uso indebido de influencias. La denuncia se extendió a autoridades de la alcaldía paceña porque, además de haberle permitido violar la normativa de construcción en varios edificios, le concedieron, lean esto, el galardón “Prócer Pedro Domingo Murillo”.
La empresa Las Loritas no sólo atenta contra el paisaje urbano paceño, sino también contra el cruceño y el cochabambino. Su gerente declaró, con la prepotencia de quien tiene mucho dinero y poco tino, que invirtió más de 29 millones de dólares en estas tres ciudades, en la construcción de edificios que a simple vista transgreden la normativa: cantidad máxima de pisos, superficie mínima en departamentos, ventilación e iluminación natural, número de ascensores…
Pero su detención no resuelve nada. Aquel sujeto con ropa llamativa y fantasías de gángster, que pasea su chatura por discotecas rodeado de guardaespaldas y escorts, no es el único urbicida que está destruyendo nuestras ciudades. Hay muchos más, de variopinto pelaje, todos con cola larga, garras filas y colmillos goteando sangre urbana.
Abundan, por ejemplo, los empresarios inconscientes que conciben la ciudad como un lienzo en blanco, un desierto donde pueden construir cualquier adefesio sin detenerse a pensar en el impacto que tendrá en su entorno. No les preocupa en lo mínimo que su mamotreto ilegal genere hacinamiento y mala calidad de vida para sus usuarios, contribuya al colapso del alcantarillado o se constituya en un elemento de contaminación visual equiparable a una montaña de basura o una maraña de cables eléctricos. Ellos sólo persiguen la utilidad. Construyen unidades con superficies menores a las permitidas por norma, las registran como oficinas y, tras la última visita del inspector, enroscan las duchas en los baños y las venden como viviendas. Menudos sabandijas, ¿no?
También son responsables del urbicidio las autoridades corruptas que aprovechan su cargo para enriquecerse, dan curso a edificaciones ilegales a cambio de coimas altísimas que en muchos casos son uno o varios departamentos que registran a nombre de terceros. Disculpen la ingenuidad, pero a mí no deja de sorprenderme que una autoridad electa con voto popular, que se supone se postuló al cargo porque tiene algún cariño por su ciudad y desea su progreso, dedique su tiempo, esfuerzo e imaginación para saquearla y destruirla.
No está exento de responsabilidad el comprador de estos burdos departamentos que, a todas luces, es un reverendo gil. Mira estupefacto los reels de esos cínicos influencers que los constructores contratan para comercializar sus proyectos, o escucha con la boca abierta el discurso memorizado de las azafatas en las ferias, se deja seducir por sus generosos escotes, primero, y luego por el precio de los inmuebles, por las imágenes en 3D que muestran espacios amoblados y amenities ambientadas al estilo Miami —donde familias de estética danesa salen riendo en una piscina o en un jacuzzi—, y por las apreciaciones subjetivas que giran alrededor del término “buena ubicación”, y finalmente entrega su dinero sin exigir ningún respaldo real que garantice su inversión. Un año después, cuando verifica que el edificio de sus sueños continúa en obra gruesa y con los pies en la ilegalidad, llora, patalea, se crucifica…
El escándalo de Las Loritas debería servir de impulso para destapar numerosos casos de corrupción de constructores y políticos que estafan al ciudadano y destruyen la ciudad. Debería servirnos también para salir del letargo, reformular nuestro concepto de progreso —que tendría que estar muy alejado, créanme, del hormigón y el ladrillo, de los bocinazos y el esmog, de los chaqueos y la basura— y ser más críticos con las políticas de desarrollo urbano que, hasta ahora, no benefician a nadie más que a los urbicidas.