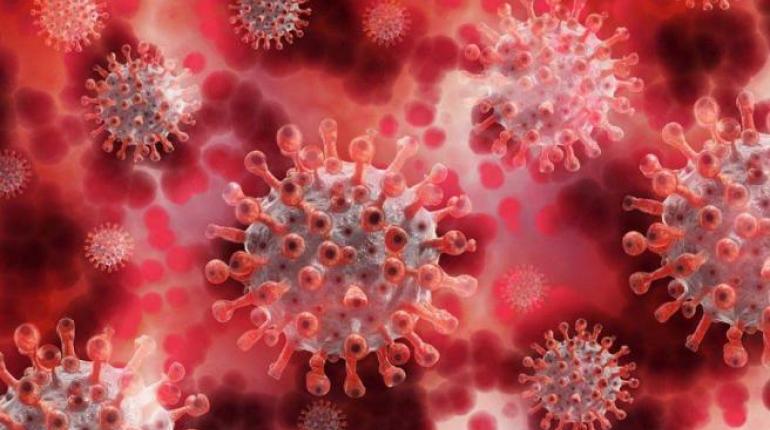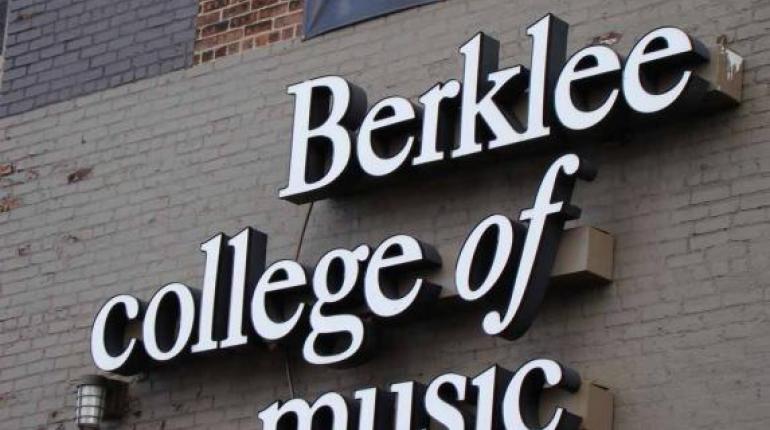Hay un asunto en el que no logro posicionarme, y sobre el que alego tibieza: la inmigración. Salto de los argumentos humanitarios y tolerantes de la izquierda, a aquellos del ultranacionalismo que antes protegen la tradición y la seguridad de los suyos.
Comienzo siempre mis reflexiones desde el lado benigno. Pienso en, por ejemplo, los bolivianos en Buenos Aires, que se rompen el lomo trabajando honestamente y aportan a la economía vecina (intento no detenerme en esos pocos que cometen alguna fechoría, que no alcanzan para la estigmatización), que soportan la lejanía de su tierra y conviven con una nostalgia muchas veces inconsciente que siempre duele, y que ni siquiera una buena sopa de maní logra disipar.
Con todo, no puedo conmoverme con el reclamo de algunos paisanos frente a la potencial supresión —por parte del gobierno argentino— de la cobertura gratuita de la salud para los extranjeros radicados ilegalmente. Pasa que los gauchos se desangran y no parece justo que lo hagan beneficiando a unos cuantos “irregulares”.
Luego, muevo mis pensamientos a lo menos afable de las migraciones masivas sin papeles, como la criminalidad. Aunque en general los estudios demuestran que la percepción de los nacionales sobre la inmigración de extranjeros es positiva, la “construcción social” que se forma de esta, dibuja al migrante como “enemigo-distinto-delincuente”.
Horas antes de escribir esta columna, una corte federal de apelaciones en Texas emitió una orden que puso freno a la Ley SB4, la ley migratoria que criminaliza a quienes cruzan la frontera de modo irregular y permite a los funcionarios estatales arrestar a personas que sospechan que ingresan ilegalmente. Lo que resulta extremo, pues las fronteras las cruzan en su mayoría, familias enteras que sólo buscan futuro por las vías más dignas posibles.
La misma dignidad que persigue una gran fracción de los venezolanos protagonistas del mayor éxodo latinoamericano, que, pese a que en Santiago generó temor luego de que los índices de robos y asesinatos crecieran exponencialmente, con La Paz se lleva bien.
Lo que no es muy digno —y clama una legislación más implacable que la texana— es lo que sucede en España, donde las estadísticas muestran que la tasa de criminalidad de los inmigrantes ilegales es casi el triple que la de los españoles. Presumo que si los extranjeros que comenten violaciones “okupan” las casas de ancianos (ahí comercian con droga que ellos mismos consumen mientras sus hijos pequeños dan vueltas alrededor) o agreden a transeúntes supieran de la aplicación drástica de leyes a las que temer, estarían disuadidos de cometer delitos impunemente.
Pero eso no sucederá en España ni en otros lugares en los que gobierne la ingenuidad, más proclive a proteger a los migrantes y a justificar su destino sin importar qué. En regímenes que temen cualquier procedimiento que aparezca como xenófobo (aunque no lo sea), que eluden el problema incluso a costa de sus connacionales.
Son esos mismos gobiernos los que ven en la transculturación una vía para acoger esa “otredad” hasta hacerla suya. De modo que las particularidades de los inmigrantes se vuelvan universales ahí donde llegan. Las formas de cultura procedentes de afuera terminan por sustituir las propias. Lo que no pasa en ciudades cosmopolitas como Londres o Nueva York, en las que conviven muchas culturas sin permear la esencia inglesa o estadounidense. Tal vez de lo que se trata es de tener su sistema de valores sólido.
Canadá, que es uno de los países occidentales más receptivos, tampoco parece haber drenado su identidad. Conformado por alrededor de 34 grupos étnicos, este Estado (con un sistema de valores sólido) permite la coexistencia de la comida kosher, el lassi indio y las pupusas hondureñas, sin que ello altere su orden moral.
Francia, por el contrario, lleva años en un proceso de degradación de su identidad. Su cultura viene siendo trastocada gracias a (o por culpa de) una sociedad escéptica volcada a desconocer su historia y a renegar de sus tradiciones.
Michel Houellebecq escribió su novela de “ficción política” Sumisión. En ella, el “profeta de la modernidad” relata con pesimismo el ascenso de una formación islámica que termina tomando el poder y convirtiendo desde ahí a la sociedad francesa. En el libro, las juventudes de la Hermandad Musulmana van multiplicando sus delegaciones en la Sorbona y en otras universidades. Tal como veíamos la semana pasada los salones del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) —del que proviene buena parte de la élite francesa—, tomados enteramente por palestinos.
A pesar de estar entre los tres países con mayor inmigración en el mundo, Rusia mantiene su alma y su estructura casi intactas. Quizás se deba a que, como bien posteaba mi valiente amigo virtual Ernesto Bascopé, “Putin se niega a aceptar las peores patologías ideológicas de Occidente y su suicidio nihilista”. El presidente ruso ha dado sendas muestras de autonomía frente a la nomenclatura de moda, y no se deja llevar.
Aun cuando no es momento para tomar a Putin como referente, me animo a pensar que la aplicación de políticas migratorias flexibles (solo alrededor del 2% de inmigrantes en Rusia es irregular) en un régimen vertical y tradicionalista, podría ser la respuesta: quienes huyen de sus naciones mejoran su calidad de vida, en tanto los estados receptores preservan sin complejos sus leyes, su lengua y sus credos.