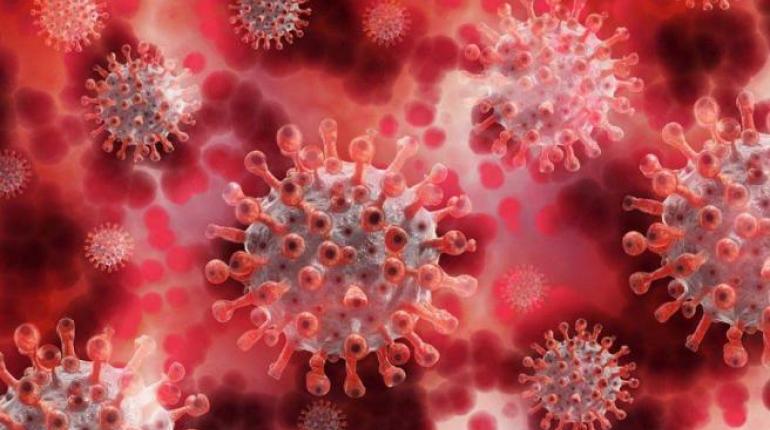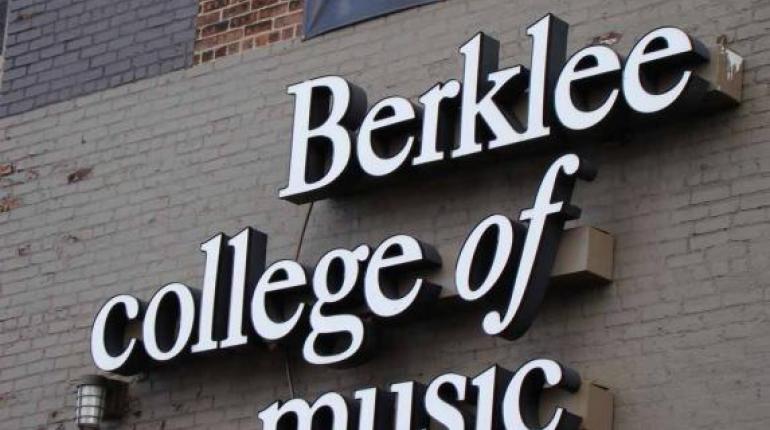En 2012 dije que era chimán, el censista me miró extrañado y dijo: ¿seguro? Yo le dije que sí, por esas épocas se sentían los efectos del conflicto del TIPNIS y, como muchos paceños, me sentí identificado con los pueblos de tierras bajas, frecuentemente relegados a un segundo plano.
Este año mi adscripción étnica fue el “NO”, hubiera sido hipócrita identificarme como aymara o quechua sin sentirme parte de esos pueblos. Durante muchos años se ha dado demasiada importancia a las identidades, ahora es muy difícil pensar en Bolivia como una comunidad viable.
Se suele olvidar los factores comunes y cotidianos que comparten millones de habitantes de este país. Lo triste es que gran parte de ese desprecio mutuo impulsa y beneficia a los políticos.
Hace un tiempo, pasando clases con jóvenes de extracción popular, les pregunté cómo se identificaban, esperando que quizá me digan: “indio, indígena, aymara, mestizo” o cosas por el estilo, me sorprendí al recibir respuestas como: “bolivarista, paceño, católico, cristiano”. En pleno siglo XXI es muy difícil autoafirmar identidades rígidas. En una época en que los efectos de la globalización se dinamizan mucho más rápido, creo que un joven se siente más seducido en autoafirmarse como samurai, vengador, estrella de k-pop que a adscribirse a pueblos y naciones tan patéticamente descritos como “pueblos indígenas”. Cuando yo terminaba el colegio y me hablaban de los aymaras, me decía: “Dominados por los Incas, dominados por los españoles, dominados por los republicanos, ahora siguen dominados por quién sabe quién. Algo debieron hacer muy mal”.
Muchos años después, lejos de la imagen violenta que legaron Fausto Reynaga y Felipe Quispe, veo a los aymaras como un grupo diverso, indiferente, astuto, pero sobre todo pragmático, con ese pragmatismo característico de otros pueblos de comerciantes y mercaderes. Quizá los divulgadores de la adscripción étnica están errando el camino, o mejor, la mirada sobre lo que quieren divulgar.