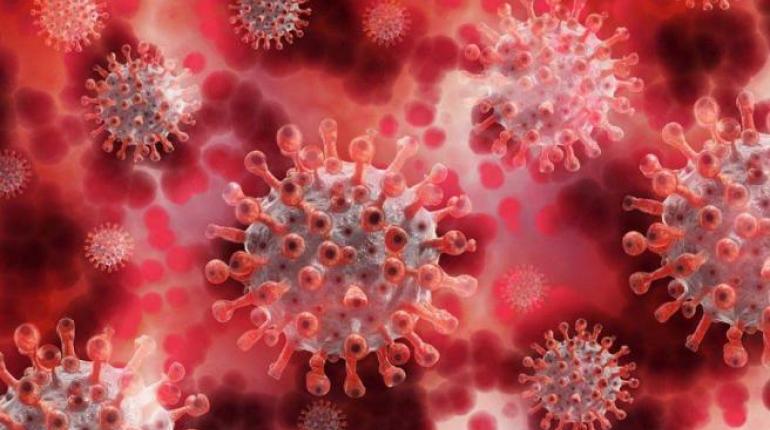Más allá de la conmoción natural que provoca, el caso del sacerdote jesuita español que confiesa por escrito haber abusado sexualmente a más de 80 niños estudiantes de un colegio en Cochabamba evidencia aún más la actitud de la Iglesia católica respecto de este tipo de hechos, la indefensión de las víctimas —incluso ahora que han pasado décadas desde esos sucesos— y la utilización incalificable que hace de este asunto una alta autoridad del Estado.
La primera de esas evidencias, tan condenable como las demás, no es novedosa. Los casos de encubrimiento, por instancias superiores eclesiásticas, de crímenes sexuales de sacerdotes no son pocos ni limitados geográficamente. Algunos de ellos, constatados por investigaciones independientes —en ciertos casos encargadas por la misma Iglesia— han salpicado a altas autoridades del Vaticano, incluido el papa Benedicto XVI.
Pero jamás, hasta ahora, se habían constatado estos “abusos y su encubrimiento, desde el otro lado, el del religioso agresor”, como lo constata el diario madrileño El País en el extenso reportaje que le dedica al asunto.
Ese “otro lado” revelado por escritos del agresor muestra también el hermetismo de la Iglesia acerca de una realidad cuya magnitud, inimaginable, no sólo afecta a las víctimas, sino a los victimarios abandonados en el infierno personal del que su Iglesia no quiere enterarse ni ayudarlos a superarlo encarando sus hechos como lo que son: delitos.
Delitos cuyas consecuencias sufren aún las víctimas debido a la insensibilidad de las instancias estatales correspondientes que, considerando el número de afectados, deberían prestarles una atención especial mediante espacios y personal específico para atenderlos, pues no es suficiente anunciar que investigarán el caso.
Tres instancias estatales manifestaron que lo harán. De ellas, hay una cuya principal autoridad parece confundir las atribuciones que le impone su cargo con una oportunidad para recuperarse del desprestigio que le ganó su negligencia en el desempeño de las funciones que, por ley, le competen, o para ganar cierta notoriedad política entre sus copartidarios.
¿De qué otra manera puede interpretarse el afanoso interés del Procurador General en un asunto que no involucra “la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución Política” y la Ley de la Procuraduría General del Estado?
Esta actitud y aquel descuido en el trato específico y delicado que merecen las víctimas son casi tan indignantes y execrables como los abusos impunes del sacerdote católico pederasta.