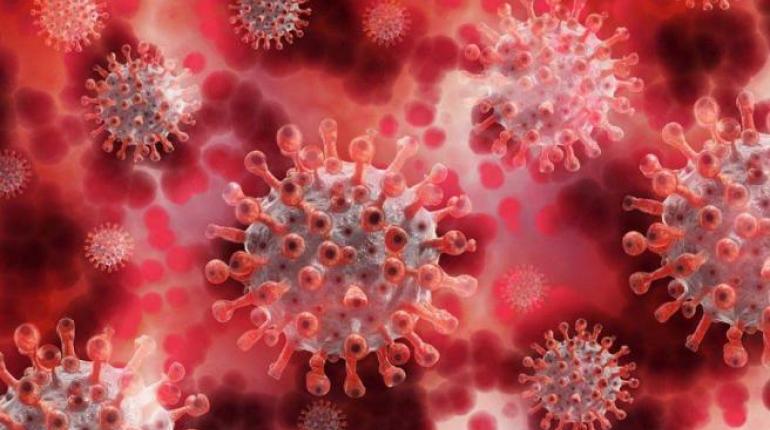Rosalía Eneldo aún recordaba con nostalgia el tiempo aquel en el que la gente no pensaba en bloquear los botaderos; para ella, y desde siempre, la sola idea de los bloqueos le resultaba repulsiva, no sólo porque se trataba de un acto egoísta y ruin, sino y principalmente porque sea el bloqueo que sea, el que sufría era el ciudadano de a pie.
Ideas distintas tenía Policarpio Magallanes, su concubino de toda la vida, que en su juventud supo darse alma, vida y corazón, a un socialismo utópico cuyas raíces nunca entendió, pero cuyos brazos operativos ejerció plenamente.
Como secretario ejecutivo del sindicato de su rubro y servicio, marchó contra las dictaduras de los años 70 y puso su lomo y su cuero en cuanta huelga de hambre fue preciso, hasta que un buen día le colgó del cuello un pellejo de desgaste que él tomó por un gaje del oficio.
—¡Cómo es posible que permitan que se bloquee el botadero! —espetó la mujer al ver en el noticiero las imágenes de bolsas de basura en las esquinas.
Cuando habló, los dos viejos acababan de cenar y se disponían a lavar los trastes heredados de la trastatarabuela.
—Deben estar pidiendo algo justo —comentó Policarpio Magallanes, mientras acomodaba los platos unos sobre los otros.
El viejo sindicalista no podía evitar sentir afecto por las causas populares.
—Deberían de gasificarles y llevarles arrestados a la celda más oscura —prosiguió Rosalía Eneldo con tono molesto.
—¿Pero y sus derechos humanos? —replicó el hombre.
—¿Y qué de los derechos de toda la población que en este momento está enfermando por semejante atropello? —atinó a responder la mujer.
Un silencio incómodo se impuso justo en el instante en que el noticiero anunció que el Comité Cívico había ganado la acción legal para impedir bloqueos en los botaderos.
—¡Por fin les sentarán la mano a esos maleantes! —afirmó contenta Rosalía Eneldo.
—Si se cumple, claro —aseveró Policarpio Magallanes con ironía.