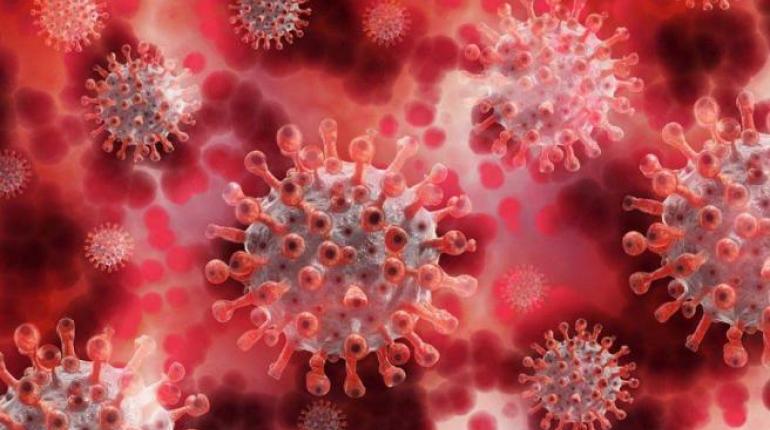Si me preguntaran qué pruebas de la resurrección de Jesucristo existen, sólo se me ocurrirían tres y ninguna de ellas contundente si se la aísla de la fe: la tumba vacía, las apariciones del Resucitado y una especie de “principio antrópico” (la expansión y subsistencia de la Iglesia cristiana durante 2 mil años, a pesar de ella misma). De esas tres, la tumba vacía puede tener explicaciones no necesariamente sobrenaturales, mientras que las apariciones, narradas tardíamente, tienen un fin que va más allá de “demostrar” la resurrección.
En especial, las tres apariciones narradas por San Juan buscan reanimar, casi “resucitar” la fe de las comunidades cristianas de segunda generación, después de la muerte de los 12 apóstoles, en un contexto menos “idílico” con el Imperio Romano del que se vivió en los primeros tiempos. En efecto, la Iglesia estaba sufriendo por entonces las primeras persecuciones y lidiando con conflictos internos (“herejías”, les decimos) que hacían tambalear la fe. Todo eso generaba un clima de desaliento y pesimismo ante el cual había que acudir a la experiencia pospascual de los discípulos y a las palabras del mismo Jesucristo.
No otra cosa significa el episodio de Santo Tomás, cuya moraleja es “Felices los que creen sin haber visto” y algo similar enseña la última aparición a la orilla del lago de Galilea, donde Jesús, sin ser reconocido, alienta a los entristecidos discípulos, que no habían pescado nada durante toda una “noche” de faena, a volver a lanzar las redes, logrando así una pesca excepcional (Jn 21,1-13). Jesús parece decirles: “¡Ánimo! yo estoy aquí, aunque no me reconozcan, para sostenerlos en su misión”.
Esos mismos sentimientos de desaliento sufro yo, junto a muchos bolivianos, por el presente y futuro del país, cuando vemos a nuestro alrededor sólo signos de tinieblas: violencia campante, corrupción, injusticias institucionalizadas, incompetencias por doquier, feminicidios, anomia y un claro retroceso ético de la sociedad que parece volver inútil cualquier esfuerzo por cambiar ese sombrío panorama.
Pero, justamente en ese contexto aparece alguien, “a la orilla del lago”, que con sus gestos y sus palabras nos devuelve optimismo y esperanza. Ese alguien acaba de manifestarse en mí gracias a un corto video de la vida y los logros de un oftalmólogo amigo, el Dr. Joel Moya, quien, durante años, acompañado de sus brigadas de “guerreros contra la ceguera”, ha devuelto la vista a cientos de personas humildes del campo afectadas por cataratas y otras enfermedades oculares, mediante operaciones gratuitas llevadas a cabo en las mismas comunidades campesinas.
Joel, nacido en Vallegrande y criado en Uncía, tiene maestría y doctorado, ha dirigido durante años el Instituto Nacional de Oftalmología, en La Paz, ha colaborado con su equipo a las campañas de la radiación ultravioleta entre 1997 y 2015 y, lo más importante, lo hecho con gran humildad y espíritu de servicio. ¿Cuántos bolivianos conocen el testimonio de servicio desinteresado al país del Dr. Moya? Estoy seguro, de muchos otros bolivianos ejemplares, que devuelven el alma a la esperanza en el futuro del país. Otros ejemplares servidores públicos, como Juan Antonio Morales, han sido “recompensados” por el Estado con la persecución judicial y otros, como José María Bakovic, incluso con la muerte.
No sé si mi amigo Joel Moya calificará para el devaluado “Cóndor de los Andes”, si es que le interesará, después de recibir algo mucho mejor: el agradecimiento de “Dios se lo pagará, doctor” de parte de los más humildes de sus pacientes. Lo que sí sé es que por lo menos un “Colibrí de los Valles” otorgado por la mayoría silenciosa de los bolivianos de bien sería en su caso más que merecido.