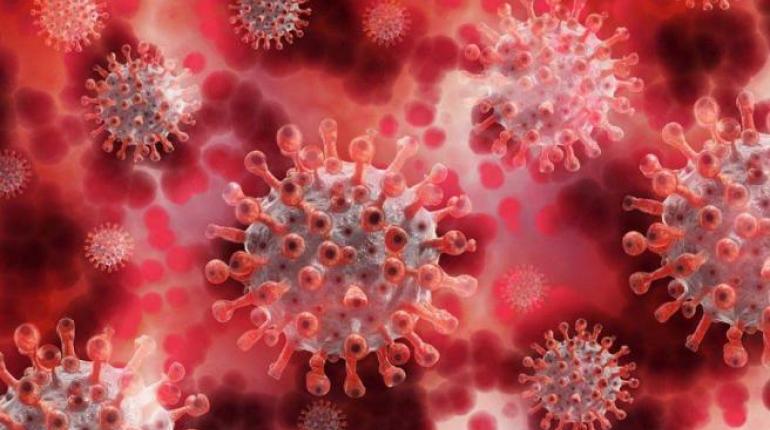Cuando Evaristo Panfleto se percató que su espinazo se erizaba de modo inusual, no pudo identificar la causa y razón de tamaña impresión. Peor fue cuando, entre la asfixia y la desazón, elevó el rostro sólo para palidecer escuchando la larga cadena de acusaciones que se vertían sobre algún político que sobrellevaba su mala hora.
Mucho le costaría sobreponerse a semejante inestabilidad, porque aquella mezcla de miedo y ansiedad, le provocó una náusea más similar al asco que al mero estremecimiento.
Pasaba que, tras suyo, sus colegas de bancada y los de usanza opositora, hablaban a voz en cuello y con falsa moral, sobre la mafia expuesta y recriminada de quien otrora fuera el compadre de lo turbio y el auspiciador de la francachela.
El asunto era evidente y hasta obvio: nuevamente se tendía ante la mirada pública, la amplia telaraña de la corrupción, como había sido siempre, en todos y cada uno de los gobiernos del mundo.
Evaristo Panfleto lo sabía, no importaba si el poder estaba en manos de la izquierda o de la derecha, el resultado histórico era siempre el mismo: la corrupción iba de la mano del poder.
Pasaba en las pequeñas organizaciones y era peor en las grandes administraciones.
Por eso fue que cuando Evaristo Panfleto se enteró que el líder de una de las cámaras legislativas había recibido innumerables depósitos en sus cuentas bancarias, supo que no se trataba de donaciones anónimas ni de aportes de capital.
El soborno y el abuso eran el idioma común con el cual se transaba la lealtad en los pasillos del poder.
No pasaba sólo en la política, pensó Evaristo Panfleto, sucedía en las cooperativas de todo tamaño y color, en las entidades donde se aguantaba el pedido reiterado del “timbre de aceleración “y en los tribunales donde la justicia era todo menos equitativa.
Aun así, Evaristo Panfleto no se explicaba las causas por las cuales sentía un agudo remordimiento en las tripas y un zarpazo tumultuoso en el pellejo.
Fue recién, cuando vio que los dedos de los otros apuntaban sobre el lomo y moral de un tercero, que le entró cierta tranquilidad.
Lo que pasaba era que Evaristo Panfleto sabía que, bajo las acusaciones de evidente corrupción, de aberrante decepción y de fortuna mal habida, podía encajar perfectamente él o cualquiera de los que por entonces ejercían el poco digno arte de la política legislativa.