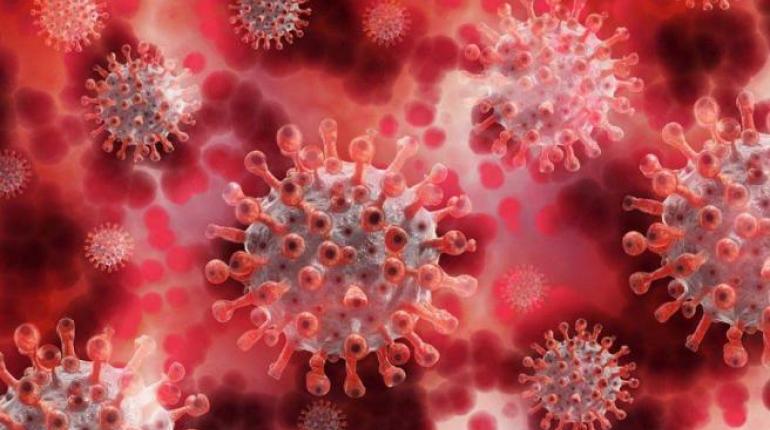La más reciente crisis política (cuya naturaleza y alcance aún no se conoce por completo), protagonizada esta vez por el excomandante del Ejército boliviano, ha precipitado el agravamiento de los problemas económicos y develado una vez más las serias contradicciones y debilidades de nuestra institucionalidad estatal.
A horas de haberse desactivado el bloqueo del autotransporte y revertido la prohibición del uso de criptomonedas (que estuvo vigente por 10 años) y un día antes de realizarse en Santa Cruz un importante foro que debatió la estrategia nacional para la transición energética, una extraña y grotesca asonada militar destruyó no sólo la puerta de ingreso al Palacio de Gobierno, sino también la idea de normalidad y la poca confianza que aún quedaba en una economía, cada vez más precarizada y violentada por decisiones y acciones políticas.
Las señales que emergieron ese fatídico día no pueden ser más sombrías: mientras se desarrollaba y transmitía el espectáculo de la plaza Murillo, miles de ciudadanos se agolpaban en bancos, supermercados, mercados y gasolineras buscando acopiar todo lo posible, impulsados por un miedo instintivo ante la incertidumbre y descrédito hacia un sistema político que ya no puede ofrecer seguridad, estabilidad ni tranquilidad. Más de 200 millones de bolivianos salieron del sistema financiero en apenas dos horas, el precio del dólar en el mercado paralelo ascendió varios escalones, aprovechando el temor generalizado y la demanda de gasolina se incrementó 10% por encima de lo habitual.
Los efectos externos fueron más graves. A dos días del 26J, la calificadora JP Morgan elevó el riesgo país de Bolivia a 2.082, el segundo peor de la región, después de la insolvente Venezuela, y uno de los más altos registrados en los últimos años. Es posible que S&P, Moodys y Fitch Ratings reflejen la misma tendencia en sus informes de agosto, lo que implicaría más depreciación de los bonos soberanos y mayores dificultades para conseguir créditos e inversiones, ya no sólo por la crisis económica, sino por la idea de que el sistema institucional no tiene la solidez suficiente.
Incluso Rusia, a la que el gobierno apoyó sin remilgos en toda la gestión, aumentó la desconfianza hacia nuestro país, cuando su Embajada en La Paz recomendó a sus ciudadanos no viajar a Bolivia hasta una “completa normalización de la situación”.
Las reacciones de temor de los ciudadanos ante este capítulo obsceno, evidencian un estado de desconfianza que ya se venía acelerando en las últimas semanas, con señales como la salida del país de una importante empresa peruana, la migración de emprendimientos bolivianos a Paraguay, la subida del precio de alimentos de consumo masivo, la falta de dólares o el aumento de su costo, las dificultades constantes en la provisión de diésel, y sobre todo el sostenimiento de un discurso negacionista e incluso exitista del gobierno, que contrasta con la realidad.
A esto se suma el hecho de que las pocas señales de racionalidad y las tibias medidas para encontrar paliativos (así sean temporales) sucumben ante las acciones de un sistema político insensible, ciego y enajenado que sólo es capaz de mirarse en el espejo de su ambición y decadencia.
Lo trágico de esta realidad es que los gobernantes saben exactamente qué medidas se deben implementar para enfrentar la crisis y encarar una etapa de recuperación a mediano plazo. Analistas, investigadores, empresarios y académicos han repetido muchas veces que el primer paso es el sinceramiento y aceptación de que nuestra economía se halla en estado crítico, y que para superarlo se precisa un acuerdo político que nos permita salir de los problemas de manera sostenida, pragmática y eficiente.
El segundo paso es tomar medidas básicas y urgentes como liberar y facilitar las exportaciones; incentivar la producción agroindustrial y pecuaria; autorizar el uso de biotecnología; eliminar el ITF; aprobar nuevas leyes de inversiones, minería, litio e hidrocarburos; sancionar los créditos bloqueados en la Asamblea Legislativa; disminuir el gasto público innecesario y ajustar paulatinamente el tipo de cambio y la subvención de los carburantes, entre otras medidas urgentes. El problema no es de conocimiento, sino de voluntad.
En Bolivia, la política siempre se ha impuesto, y quienes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de solucionar los problemas de la gente, prefieren protagonizar episodios grotescos e indignantes como el vivido la pasada semana, concentrarse en preparar unas elecciones que se realizarán dentro de 15 meses o seguir bloqueando leyes. Para ellos, la economía no es importante, y puede seguir soportando golpe tras golpe.