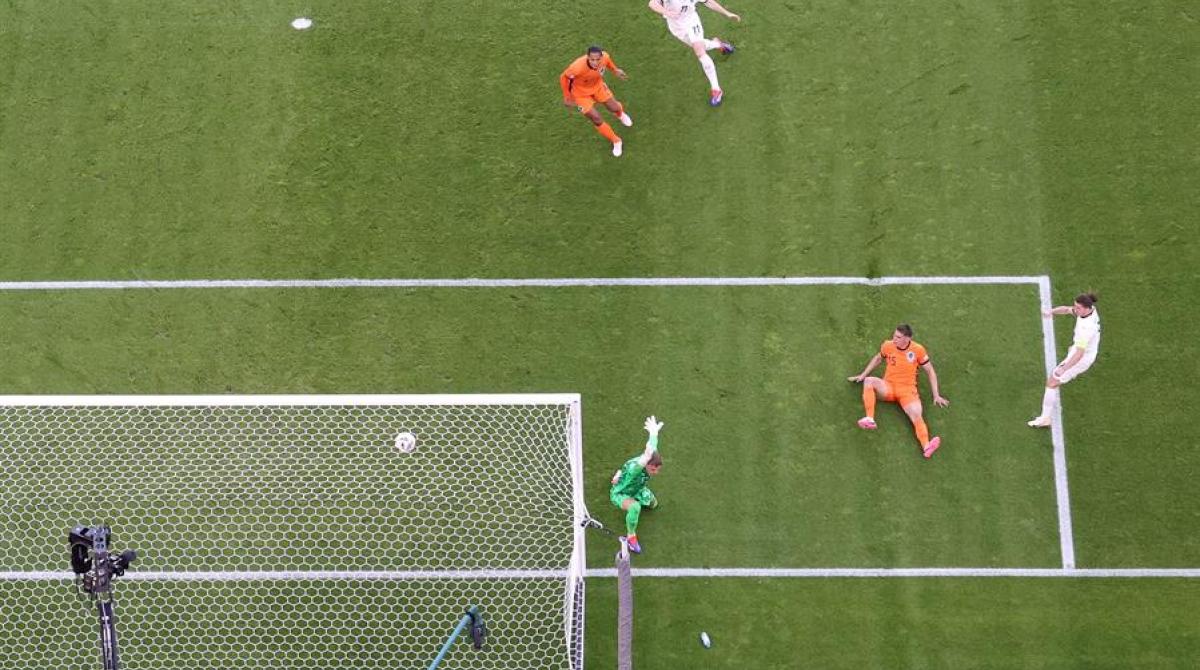Bolivia no puede estar en un peor momento. A la inestabilidad económica y social debe sumarse, ahora, después de más de 40 años, una alarmante fragilidad democrática. Que un general despechado resuelva tomar la plaza Murillo para expresar su malestar personal, ante lo que considera una lealtad no correspondida del presidente, tiene más de tragedia que de comedia, aunque no carezca de lo último.
Y es trágico porque desnuda el descalabro institucional en el que está sumido un país en el que los legisladores no legislan, los jueces no imparten justicia, los policías no hacen respetar las leyes, los gobernantes olvidan que son servidores públicos y, ahora, algunos militares se creen en la libertad de levantarse en armas porque se les vino en gana.
El problema no es si fue o no golpe. Si todo fue parte de una trama o si los hechos ocurrieron tal y como se vieron en Bolivia y el mundo, de una manera tan absurda que todos los protagonistas parecían representar una farsa de gritos, balines, embestidas de blindados y concentraciones públicas improvisadas para celebrar valentías de papel y victorias sobre fantasmas.
No, el problema es mucho más profundo que ese, aunque su expresión haya tenido dosis iguales de circo y de drama a lo largo de casi tres horas de función continuada. Es más profundo, porque la puesta en escena militar es un elemento más del juego de las apariencias: lo que parece, pero que en realidad no es.
Como la puesta en escena económica, por ejemplo, la del blindaje que no fue, la del mar de gas que se esfumó, la de los miles de millones de dólares que desaparecieron sin dejar siquiera un rastro de verdadera transformación.
También se nos hizo creer que la gente iba a decidir la suerte de la reelección. Y la mayoría dijo no, pero no sirvió de nada, porque los supuestos derechos de uno se impusieron a los de la mayoría. Parecía, pero no fue.
Incluso el mar estaba ahí, tan cerca que parecía que las olas en cualquier momento iban a romper sobre la aridez del altiplano, pero en las batallas jurídicas nos fue peor que en las bélicas y quedamos tan mediterráneos o más que antes.
Y un buen día, se les ocurrió que una movilización cívica espontánea e inédita podía convertirse en golpe y proclamaron a los cuatro vientos que los que huían eran héroes y los que se quedaban, villanos. Y el cuento duró largos años. Algunos lo creyeron, muchos no, pero qué más da. Había que inventar algo.
Y del litio, ni hablar. Parecía, solo parecía, que iba a ser la solución a todos los males, el Maná que esperaba del otro lado del río para alimentar nuevamente la esperanza. Un nuevo espejismo que fue desapareciendo a medida que se acercaba la verdad de los malos manejos, las piscinas deterioradas, las inversiones fallidas.
Incluso los generales y sus camuflajes, los blindados y sus embestidas, el humo de los gases, los gritos de los transeúntes a favor y en contra, y los improvisados, los discursos enardecidos, las lágrimas y las risas cómplices, los procesos abreviados, el peregrinar de decenas de detenidos hacia las cárceles, todo desvaneciéndose.
Y hay quien se queja de la incredulidad general, aunque ni ellos mismos crean todo lo que dicen, aunque la suspicacia venga también de los suyos y no de los otros. Cómo creer en algo si a lo largo de tantos años, lo que se decía era diferente de lo que se hacía y lo que parecía que iba a ser, al fin de cuentas no fue.
El autor es periodista y analista