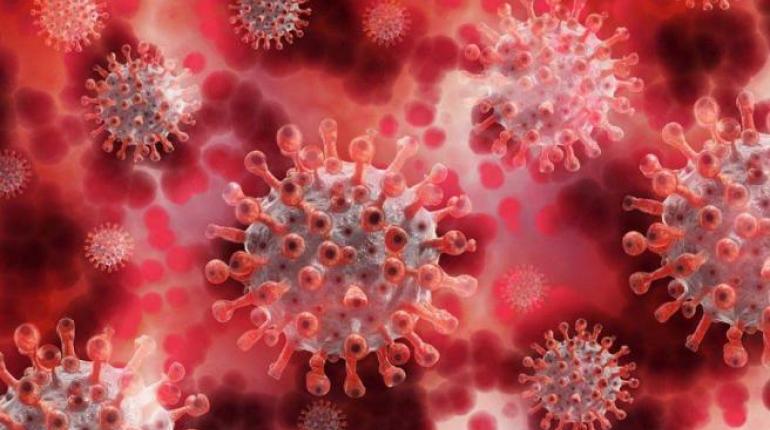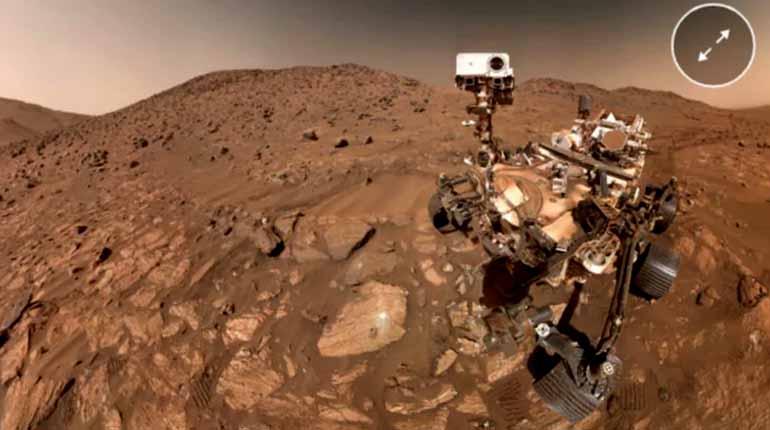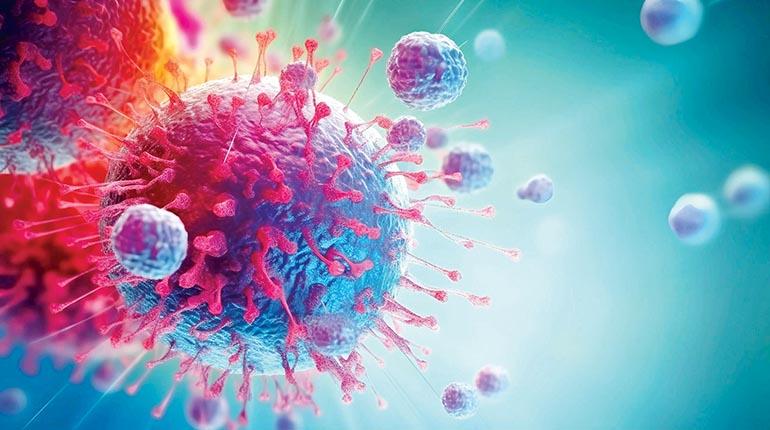Me he saltado el prólogo de “El rabí de Nazaret y la semilla de mostaza” (2017) de Ramiro Prudencio y Gonzalo Prudencio (padre e hijo) porque pienso que una novela debe explicarse por sí misma, sin necesidad de “spoilers”. Es labor de los lectores desentrañar el lenguaje y la apuesta narrativa.
Esta es una novela sobre otra novela. A la manera de un diario hablado presenta el relato en primera persona de Daniel, copista en el templo de Jerusalén, contemporáneo de Jesús de Galilea. Este dato es importante, porque quizás la investigación que sirve de base a la novela es más fiel y crítica sobre los hechos en que se basa esa otra obra novelística que llamamos Biblia, una serie de textos reunidos y traducidos casi dos siglos después de la existencia del personaje. La Biblia como tal fue adoptada en el Concilio de Roma recién el año 382…
Por su educación privilegiada, por el hecho de ser muy conocedor de los textos sagrados que ha copiado muchas veces con bella caligrafía, Daniel es parte del pequeño grupo que en aquellos tiempos sabía leer y escribir, por lo que su narración es tanto o más válida que la de los que escribieron lo que querían creer, antes que lo que pudo acontecer. Los episodios del Nuevo Testamento están consignados aquí, pero con un intento de establecer la verdad, por lo que Daniel verifica los datos, cada fecha, y trata de mantener una distancia crítica que no es, sin embargo, ajena a la fascinación que concita el personaje de Jesús.
Nunca he leído la Biblia, salvo los episodios obligatorios de la educación católica en mis dos años en La Salle (Madrid) o las lecturas que uno escucha en las iglesias. Sin embargo, desde las primeras páginas esta novela llamó mi atención por el relato del narrador sobre las relaciones de poder de los jerarcas judíos que gobernaban desde el templo de la ciudad sagrada, en alianza tácita con el imperio romano y las etnias que ocupaban los territorios de Palestina.
La aparición de “el mejor de los hombres” incomodó a los escribas y el Sanedrín, poderosos e irascibles dueños de la verdad y guardianes de prácticas atrabiliarias como la circuncisión (tan peligrosa para la salud como la ablación genital femenina en algunas comunidades africanas), la observancia del Sabbath o la de no comer carne de cerdo. Jesús ignoró esas costumbres utilizadas para controlar y castigar, por lo que terminó condenado por los propios judíos a la crucifixión, como un vulgar ladrón. Los actos del profeta constituían una amenaza para el poder económico ejercido por Jerusalén, no se trataba solamente de discrepancias religiosas. Jesús fue un pacifista incómodo, como Gandhi en una época más reciente.
El riesgo de las novelas históricas suele ser la abundancia de precisiones sobre nombres, fechas y hechos, que opaca la creatividad narrativa, pero al tratarse de una historia basada también en leyendas con dosis de ficción muy elevada, las licencias de los autores son perfectamente comprensibles. Por ejemplo, Daniel, que conoció a Jesús 30 años antes, recuerda con demasiada precisión, hora por hora, acontecimientos que narra en tiempo real.
La vida de Jesús ha inspirado obras importantes, como las de Saramago o Kazantzakis, entre otras. Como en ellas, lo más interesante aquí no son los milagros, analizados con lente científico por el narrador, sino las disputas territoriales y culturales entre romanos, judíos, palestinos o griegos. La impronta de Grecia sobre Roma hizo a los gobernantes romanos más abiertos y hábiles negociadores, mientras que los judíos se aferraban a sus tradiciones con violencia y una carga de ira que ha permanecido en el tiempo, y que sólo sirvió para aislarlos a lo largo de la historia, mientras que el cristianismo se expandió como doctrina.
Los autores han tenido que realizar una investigación histórica muy fina para reconstruir la época en que vivió Jesús. Independientemente de que muchos de los personajes que aparecen en la Biblia sean ficticios y no exista evidencia histórica sobre ellos, lo que fascina en esta novela es la verosimilitud de la época contada, los detalles sobre la vida cotidiana, las precisiones sobre el pensamiento de los diferentes grupos que habitaban Palestina. La existencia de Judas Iscariote, por ejemplo, es tan improbable como la de Sherlock Holmes o Ulises, pero en la habilidad de darles vida en una ficción, radica la maestría narrativa.
Los primeros siete capítulos del Libro I muestran los años finales de Jesús, muerto en la cruz a los 40 años, según precisa el narrador. Los siguientes cuatro, reconstruyen los primeros 26 años de la vida del profeta, hasta que su quehacer se hizo público. Jesús no era hijo de un “humilde carpintero” sino de un empresario de la construcción en Séferis, ciudad pujante. Ese y otros mitos son desmenuzados. El pueblo judío prefería una tiranía local a la de los romanos, aunque las leyes de estos eran más justas. Una de las limitaciones de la novela es cuando en un solo texto (Capítulo IX) se trata de ofrecer explicaciones históricas en lugar de tejerlas en el relato cotidiano. El siguiente capítulo, a su vez, es una larga disquisición filosófica. La obra termina con el Libro II, a mi juicio innecesario, porque más que novela es un ensayo sobre la fundación de la iglesia cristiana después del ajusticiamiento de Jesucristo.
Me ha servido leer esta novela en momentos en que se produce un nuevo y cruel enfrentamiento entre el Palestina e Israel, como resultado de más de siete décadas de ocupación del territorio palestino y la creación del Estado de Israel por decisión de las potencias europeas. La obra ayuda a comprender que la intolerancia y el expansionismo territorial sólo lleva a más sangre.