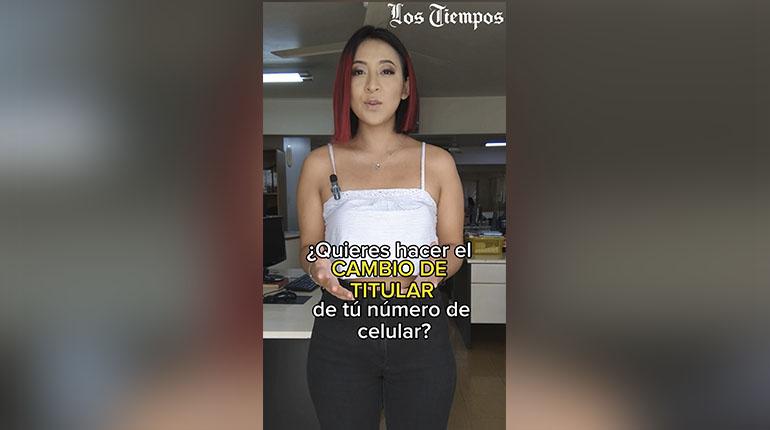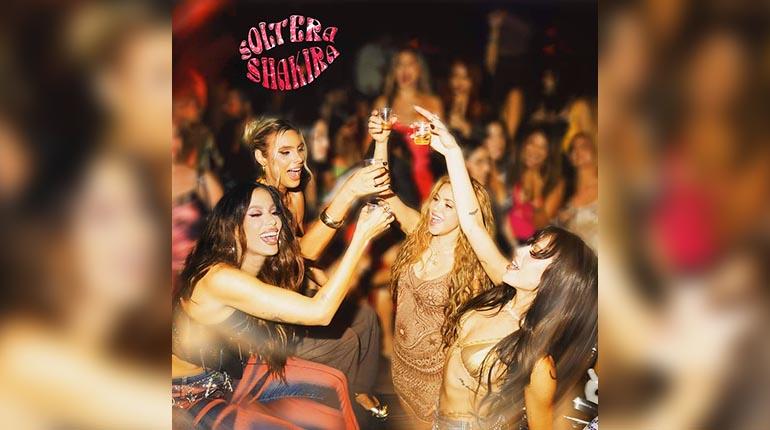El caos generado por la anulación del último congreso institucional de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y su fallido estatuto muestran nuevamente la cara más funesta de nuestro sistema de educación superior. Sobra decir que no es la primera vez que la UMSS se mete en un nudo giordano: en las últimas décadas nuestra universidad ha transitado de crisis en crisis, sin resolver ninguno de sus problemas de fondo.
Un breve recorrido histórico de la universidad nos ayudará a entender algunos de los factores de este declive. La historia de la universidad es de larga data, pero en Bolivia hay un parteaguas con la ley del 25 de julio de 1930 y los resultados del referéndum del 1 de enero de 1931, durante la junta militar de Carlos Blanco Galindo, que abre la puerta a la autonomía universitaria, como eco de las gestas heroicas de la reforma que nació en Córdoba dos décadas antes y que tuvo su correlato boliviano en la generación de los nacionalistas de 1928. Este es el punto fundante de la universidad boliviana.
La universidad estatal —no hubo universidades privadas hasta los 80— alimentó y estuvo alimentada de las coyunturas políticas e históricas que vivió el país. Así, durante la guerra del Chaco y la Revolución Nacional, fue caldo de cultivo de cuadros y del discurso nacionalistas, y más tarde, en los 70 y 80, se convirtió en un foco de formación y operaciones de la izquierda, y también en centro de resistencia a los gobiernos militares.
Con el retorno de la democracia en 1982, el ascenso de las políticas neoliberales y la caída del Muro de Berlín, la universidad viró hacia un modelo de educación eficiente, de mercado y enmarcada en los valores de la libre competencia, la calidad y la excelencia, con pragmatismo político y eficiencia institucional centrada en la academia. Es la marca central del Congreso Institucional de 1989 y el Estatuto de 1990. Los discursos de rebeldía y revolución menguaron. Las universidades privadas se multiplicaron.
El destacado escritor Gustavo Rodríguez Ostria dirigió un estudio sobre la universidad pública boliviana titulado “De la revolución a la evaluación universitaria”, el año 2000, en el que da luces sobre la situación de la educación superior estatal. Señala que la universidad ha dejado el discurso político y, desde los 90, ha basado su identidad en la evaluación de su modelo y la acreditación de sus procesos. El estudio observa una amplia gama de aspectos organizacionales, culturales y sociales poco explorados hasta entonces, y la crucial y contradictoria relación de la universidad con el Estado.
Pero hay dos elementos que Rodríguez destaca y que sirven para explicar la crisis actual. Primero, que la universidad —como el país— siempre está en crisis y que sus miembros —docentes, estudiantes y administrativos— lo saben y hacen poco para cambiarla. La crisis ha pasado a ser parte de su memoria institucional, se ha banalizado y por ello trae más permanencia que cambio. Por eso la crisis no se ha transformado en una oportunidad de reforma estructural, como debería ser normal con cualquier crisis, sino que se ha convertido en algo permanente que la universidad utiliza sólo para acomodar un discurso sobre sí misma con el objetivo de sustentar su legitimidad.
Segundo, que con estudiantes apolíticos y docentes pragmáticos se instala el discurso de una universidad gerencial y eficiente, pero es sólo marketing. Es vox populi el “pacto de la mediocridad” donde los docentes se hacen a los que enseñan y los estudiantes se hacen a los que aprenden. El discurso de excelencia es hacia afuera, pues hacia adentro hay una disonancia entre lo que la universidad dice y lo que hace.
Jorge Komadina y María Teresa Zegada añaden otros elementos a este diagnóstico en su ensayo “Pensar para actuar, un diálogo académico sobre la crisis de la universidad pública”, difundido en la revista Traspatios el año 2016. Para los dos académicos el sistemático incumplimiento de las normas universitarias y la erosión del sistema de creencias han instaurado una crisis de legitimidad, y han sustituido las lógicas reformistas por un campo de guerra donde lo que se tiene al frente es un enemigo que debe ser derrotado. La más alta expresión de esta crisis en la lucha encarnizada por el poder.
Pero el poder es por antonomasia el elemento estructurador de todas las organizaciones. La muestra son los dos fallidos congresos institucionales, el de 2008 y el de 2023, que fracasaron rotundamente, el primero por la falta de acuerdos previos y los intereses corporativos; y el segundo por una convocatoria deficiente y pugnas de poder.
Ahora la UMSS está en un callejón sin salida, debatiendo si convoca a elecciones con el anterior estatuto, si cita a una asamblea docente estudiantil o si deja a las facultades resolver el embrollo.
Rodríguez Ostria vaticinó en su libro que la evaluación y la acreditación en la universidad corrían el riesgo de convertirse en algo superficial y simplemente procedimental, en un “examen” que la “U” debe aprobar con cierta nota, cada cierto tiempo. Cuánta razón tenía. Hoy por hoy la U se evalúa frente a un espejo y se acredita a sí misma. Además, se ha sumado a la moda del “ranking”, de estar entre “la mil mejores”, como si eso reflejara realmente calidad académica.
El pacto por la mediocridad ha mutado a un pacto por la hipocresía del tipo “callo lo que pienso, digo lo que debo, hago lo que quiero” que está dejando a las universidades fuera de competencia con otros actores de la educación como las plataformas digitales. Mas no todo está perdido. El camino ante esta crisis es un nuevo Congreso, esta vez con toda la transparencia, legitimidad y participación posible.