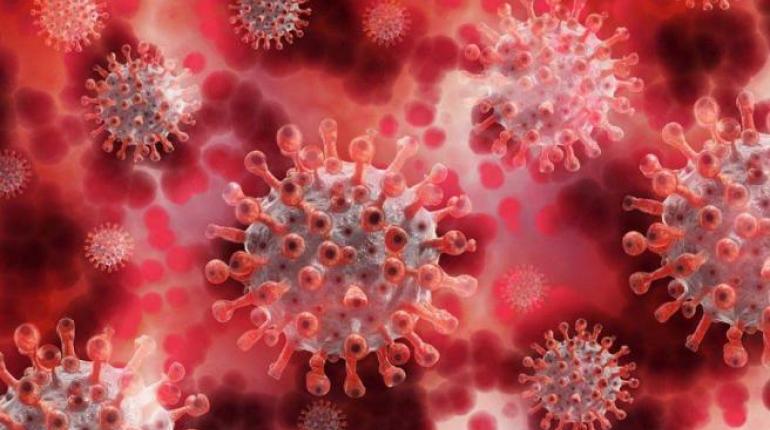La evocación nostálgica del socialismo ruso de la época soviética parece haber dejado una huella indeleble en el pensamiento del presidente Luis Arce Catacora y, anteriormente, del expresidente Evo Morales.
Esta afinidad ideológica, combinada con la mirada geopolítica del Kremlin —que ha identificado a Bolivia como un socio estratégico debido a sus recursos naturales— y a un voto obsecuente en foros internacionales, ha dado lugar a una relación bilateral cada vez más estrecha.
La orientación política de Vladímir Putin, sin embargo, es un tema que desafía a los analistas a nivel mundial. Tras la caída de la Unión Soviética, Rusia transitó por una etapa de capitalismo salvaje en los años 90, que permitió el enriquecimiento rápido de pequeños grupos empresariales mediante la adquisición de activos estatales a precios irrisorios. Este periodo dejó como legado una economía profundamente desigual y un fuerte deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población, atrapada en viviendas precarias y compartiendo servicios básicos.
Desde su llegada al poder en 1999, Putin ha restablecido el papel del Estado en sectores estratégicos como el gas, el petróleo y la minería, consolidando grandes empresas como Gazprom y Rosneft bajo su órbita. Este proceso, sin embargo, no ha estado exento de críticas. Rusia sigue siendo sacudida por una corrupción sistémica, donde el “capitalismo de compinches” —una estructura en la que las conexiones con el poder político son esenciales para prosperar— prevalece.
Putin ha construido una narrativa que combina elementos del pasado imperial y del soviético para proyectar a Rusia como una potencia global. Este nacionalismo, reforzado por una retórica antioccidental, asegura su liderazgo interno. Además, ha sabido utilizar elementos tradicionales como la religión ortodoxa, la familia y la identidad nacional para consolidar su legitimidad. Estas estrategias resuenan profundamente en una sociedad marcada por un fuerte sentido de patriotismo, producto de las múltiples guerras que han moldeado su historia.
En el ámbito doméstico, el Kremlin ha reducido al mínimo la oposición política y controla estrictamente los medios de comunicación. Aunque se celebran elecciones, estas han sido diseñadas para garantizar la continuidad de Putin en el poder, incluso modificando la Constitución cuando ha sido necesario.
En el ámbito internacional, Rusia busca recuperar su influencia global, cuestionando el orden liderado por Estados Unidos. Junto con China, encabeza los Brics, un bloque que incluye a economías emergentes y que aspira a construir un mundo multipolar. Las acciones más contundentes en esta dirección han sido la anexión de Crimea en 2014 y la actual guerra contra Ucrania. Rusia también ha fortalecido lazos con regímenes autoritarios en Asia y América Latina, incluyendo a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Sin embargo, este esfuerzo ha enfrentado serios obstáculos. Las sanciones económicas impuestas por Occidente debido al conflicto en Ucrania afectan gravemente su economía, mientras que la suspensión de contratos energéticos con Europa ha reducido significativamente sus ingresos. Además, la inestabilidad en Medio Oriente, incluida la caída del régimen de Bashar Al Assad, pone en riesgo su única base militar fuera de sus fronteras, situada en el Mediterráneo.
En este contexto, la proyección de Rusia combina elementos de capitalismo estatal autoritario, nacionalismo conservador y pragmatismo geopolítico. Esto contrasta con el fallido “socialismo del siglo XXI” promovido por el MAS en Bolivia, cuyas coincidencias con el modelo ruso son, en el mejor de los casos, marginales.
Rusia ha mostrado un claro interés en el litio boliviano. Bolivia ya ha firmado un contrato con Uranium One Group para la producción de litio grado batería, en un proyecto que se extenderá hasta 2027 con una inversión anunciada de 975,7 millones de dólares. Sin embargo, la falta de transparencia en el contrato ha generado dudas. Mientras el Gobierno asegura una participación del 51% para Bolivia frente al 49% de la empresa rusa, analistas críticos afirman que la distribución real podría ser de 32% para Bolivia y 68% para Rusia. Ambas cifras, sin embargo, están lejos del prometido 80-20% que se mencionó en los contratos petroleros del pasado nacionalizador del MAS.
Otro sector de cooperación rusa es el nuclear, para ello está en etapa final el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (Cidtn), en la ciudad de El Alto. Este proyecto, desarrollado en colaboración con la Corporación Rosatom de Rusia, incluye instalaciones como el Complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica y el Centro Multipropósito de Irradiación, ya operativos. Se espera que el complejo reactor nuclear de investigación, actualmente en construcción, comience a operar en 2025, ofreciendo beneficios en minería, salud, agricultura y otros sectores.
Más allá de estos proyectos, Bolivia ofrece a Rusia un activo menos tangible pero valioso: su voto en organismos internacionales. Este alineamiento, que en ocasiones contradice la vocación pacifista inscrita en la Constitución Política del Estado, refleja una estrategia de apoyo incondicional que merece ser cuestionada.
La relación entre Bolivia y Rusia plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los acuerdos actuales y su impacto a largo plazo en la economía y la soberanía del país. En un escenario global marcado por tensiones crecientes, esta alianza podría resultar tan prometedora como riesgosa para el futuro boliviano.