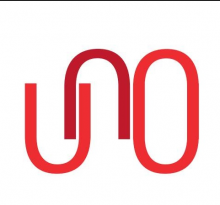La crisis multidimensional que sufre nuestro país está empezando a escalar hacia la violencia activa, una de sus manifestaciones más peligrosas que, además de aumentar la inseguridad, revela la debilidad de las instituciones para garantizar el ejercicio armónico de los derechos y deberes ciudadanos.
Al bloqueo letal e inmisericorde que asfixia la economía desde hace 15 días, ahora se suman enfrentamientos con armas y explosivos, ataques a personas y propiedades, ingreso violento de civiles a instalaciones militares, toma de un aeropuerto internacional y control territorial de facto por parte de grupos corporativos, medidas que por sí solas hubieran generado reacciones rápidas y contundentes si primara el Estado de derecho, el orden instituido y el imperio de la ley.
Más allá de las causas aparentes que condujeron a esta situación, el origen se encuentra en el debilitamiento extremo del Estado, y en su imposibilidad para garantizar a los bolivianos la coexistencia en una sociedad organizada, fundada en el orden jurídico, la justicia y la paz social. Esta situación no es reciente, sino que nace cuando el gobierno iniciado en 2006, en su afán de imponer un modelo ideológico, se apoderó de toda la institucionalidad y los poderes públicos (que ya adolecían de graves falencias) y, en lugar de mejorarlos, decidió romper en su favor los equilibrios del poder, precarizar el sistema político y desmantelar el modelo democrático representativo, incorporando mecanismos distorsivos, como la democracia directa y la comunitaria.
En los hechos, el Órgano Ejecutivo se transformó en el Estado, y con base en la implementación de un mecanismo de gobernabilidad sustentado en las organizaciones corporativistas, impuso un sistema híbrido insostenible que, ante el colapso del partido que lo sostuvo, nos está conduciendo al anarquismo.
Es evidente que hoy el Estado boliviano padece una anomia profunda que se expresa en la relativización de las reglas de convivencia, el caos y la desorganización, en los que el respeto por los derechos desaparece y se genera una desintegración del tejido social. Nuestro Estado ha perdido su facultad natural del “monopolio del uso legítimo de la violencia”, y ya no puede cumplir el contrato social que lo obligaba a garantizar el orden, la protección de la propiedad y el ejercicio de las libertades.
El problema es que la anomia estatal no sólo alcanza al ámbito político, sino que también tiene efectos devastadores en todos los niveles de la sociedad. En primer lugar, lleva a una crisis de derechos, donde la seguridad personal y patrimonial disminuye, la gestión pública colapsa, y la corrupción se incrementa.
Para las empresas, crea un ambiente de negocios extremadamente incierto. La falta de reglas claras, la informalidad, los bloqueos y la corrupción generan un aumento en los costos operativos, desincentivan la inversión y obligan a los sectores económicos a lidiar con la inestabilidad, la pérdida de confianza y la incertidumbre.
Cuando el Estado deja de cumplir su rol de árbitro y garante de los intereses colectivos, las estructuras sociales se desmoronan, se pierden valores, como el respeto a la ley, y emergen prácticas de supervivencia basadas en la desconfianza y la especulación. Grupos ilegales o corporativos tienden a llenar el vacío de poder, imponiendo sus propias reglas y ejerciendo un control despótico sobre la sociedad.
Pero también se abren espacios donde los ciudadanos ejercen lo que consideran derecho a la autodefensa, propiciando en un principio reclamos al Estado con marchas, cabildos y discursos inflamantes. Cuando no hay respuesta, la gente, organizada espontáneamente, aplica medidas de violencia equivalentes a las que sufre de parte de los grupos agresores. El enfrentamiento social es la manifestación extrema de la ausencia de Estado y puede llevar a episodios trágicos que ya vivimos en el pasado inmediato, donde emergen resentimientos atávicos, conflictos no resueltos o frustraciones contenidas.
Los últimos acontecimientos y las tendencias que se avizoraban desde hace varios años son señales inequívocas de que los bolivianos no solo enfrentamos una crisis múltiple que está afectando la estabilidad económica, la paz social y el sistema político, sino que lidiamos con un Estado anómico e inerme, incapaz de ofrecer las condiciones de seguridad, estabilidad y libertad que demandan los ciudadanos.
Un país no puede existir sin un Estado con clara separación de poderes, con instituciones fuertes, con funciones específicas y orientado a garantizar bienestar de todos. Su agrandamiento artificial para imponer un proyecto político neutraliza las libertades, pero su ausencia conduce al caos y la anarquía. Los bolivianos ya vivimos ambos procesos que tuvieron consecuencias nefastas; de nosotros depende ahora recuperar el Estado para que sirva a la gente y no a un partido