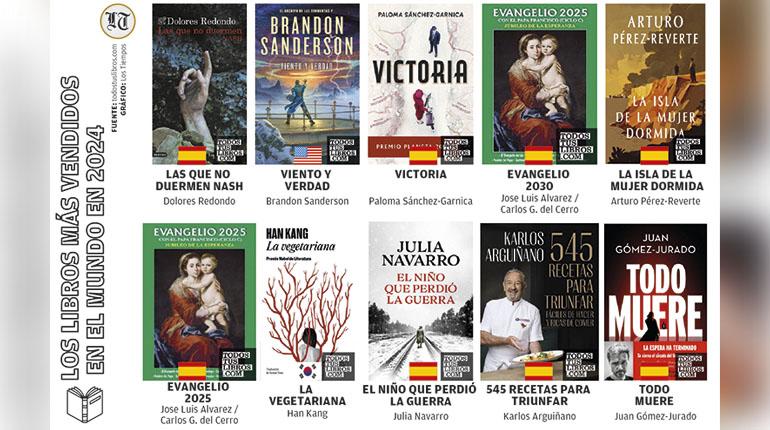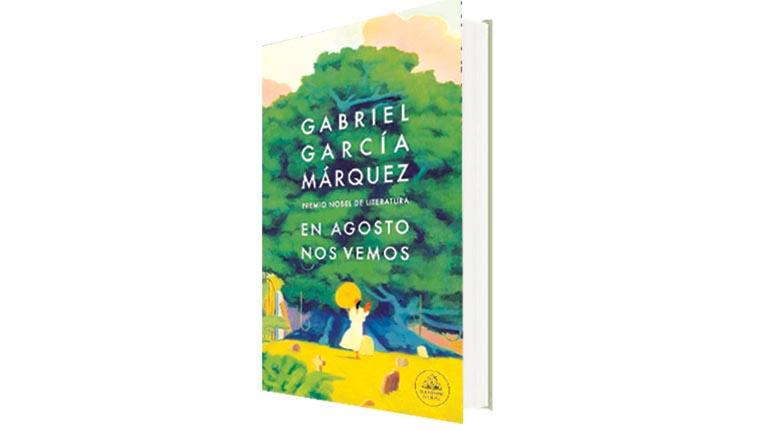Me consuelo diciéndome que es parte del ciclo vital y que cada uno/a de nosotros/as no podrá evitar ese destino ineludible. El empirismo da cierto respiro de ¿alivio? al decir que el destino no existe y que en su lugar reina un frío, indiferente y mortal azar. ¿Pero acaso no es destino la certeza de que todas y todos algún día dejaremos este plano hacia un rumbo desconocido que tal vez sea la nada? ¿Será que una inexplicable noción de destino que llevamos muy dentro viene de la melancolía de la finitud?
Lo cierto es que el tiempo transcurre y poco a poco van partiendo nuestros maestros y maestras de la vida, personas que supieron dejar una huella en nuestra alma y en nuestra mente, aquellas/os que nos legaron una guía, una brújula, un faro, un oráculo, hechos con palabras, vivencias, recuerdos y música; y así ayudaron a dar algún sentido al acontecer de los/as que aún permanecemos en los laberintos de este valle de lágrimas.
Lloré el fallecimiento de mi profesor Carlos Quiroga Blanco, el primer profesor que tuve en la carrera de sociología. Si bien yo venía enamorada de las ciencias sociales desde temprana adolescencia gracias a mi padre antropólogo y su enorme biblioteca, puedo decir que el profesor Quiroga afianzó mi enamoramiento por la sociología a través de su exquisita comprensión de las teorías sociológicas y de su manera amena y dulce de enseñarlas. Nos enseñó a ser “maestros de la sospecha” (Ricoeur) a la usanza de Nietzsche, Freud, Marx, a admitir que las ciencias sociales no consiguen alimentarse de seguridades y están llenas de poética incertidumbre, por tanto, vadeamos entre el subjetivo arte y la objetiva ciencia. ¿Así, cómo no enamorarse de las ciencias sociales?
Otra defunción que lamento estos días también está relacionada a la universidad y particularmente a la UMSS, se trata de la señora Elena Pacara Janco una de nuestras afables y comprensivas caseritas de kioskos que nos alimentaban con esmero, escuchaban sueños y tertulias de juventud, eran testigos del descubrimiento asombroso e insomne en cada lectura y cada tarea. Extraña la sensación de haberla frecuentado en mis épocas de estudiante para, años después, seguir pisando esos senderos como docente y sin que nunca faltara una palabra amable de ese noble ser. Y con los tropiezos de la vida, uno se da cuenta de lo importante (y raro) que puede ser un gesto amable del prójimo.
Finalmente, ayer me enteré de la muerte de Astrud Gilberto, una de mis voces arrulladoras de la música popular brasileña (MPB) y de la bossa nova. Astrud entró a la música perdidamente enamorada, estaba casada con João Gilberto, uno de los precursores de la MPB. En una sesión con su esposo, Tom Jobin y Stan Getz, se descubrió su voz ideal para el jazz y la bossa nova, esta última no es otra cosa que la MPB maravillosamente fusionada con jazz. Justamente, el disco que sale de ese encuentro es uno de los más representativos de la bossa nova que por esos días lanzaba sus acordes al mundo.
Si bien la voz de terciopelo de Astrud Gilberto es especialmente famosa por su interpretación de Garota de Ipanema, yo la evoco con una versión de Canto de Ossanha, una de las profundas poesías de Vinicius de Moraes y Baden Powell y cuya letra parece retratar mi nostalgia evocadora de maestras y maestros a propósito de este recién pasado 6 de junio:
“Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer / A tristeza de um amor que passou / Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer / Na manhã de um novo amor”.