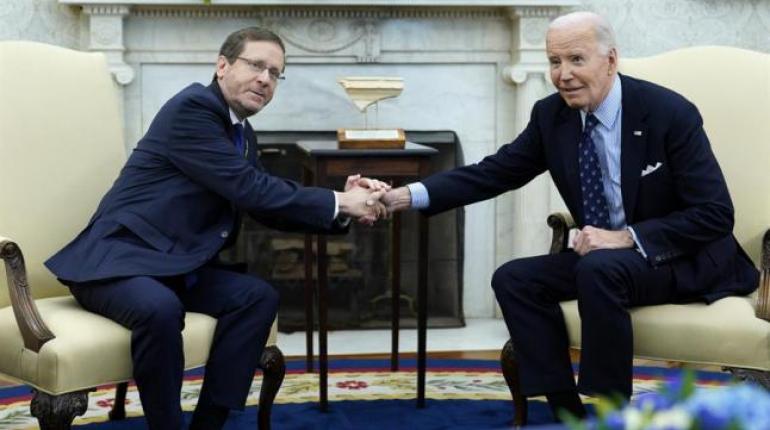Ayer, mientras observaba un nido de hormigas, no pude dejar de pensar en lo similares que debemos vernos los seres humanos si un gigante nos percibiera desde las alturas. Ajenas a mi expectación, las hormigas continuaban abstraídas en sus labores y se tambaleaban al sacar cuidadosamente de su morada residuos que depositaban lejos del hormiguero.
Reflexioné que nosotros como especie, aún con toda la parafernalia de la ciencia y aunque hayamos construido grandes ciudades o conseguido remontarnos al reino de los pájaros con pesadas maquinarias, en la grandeza incomprensible del universo, no somos más que esas hormigas o que cualquier minúsculo microbio en su lucha agobiante por sobrevivir.
No obstante, qué intenso se siente nuestro transcurso por el mundo. Sigue siendo una incógnita la fuerza de la consciencia de la vida en seres ineludiblemente mortales, lo que nos lleva a rogar a los cielos desde remotos tiempos y sin encontrar consuelo o respuesta definitiva para comprender la finitud de las cosas. Y a pesar de todos los logros humanos y de incluso la aparición de fenómenos increíbles como la inteligencia artificial, no hemos dejado de tantear en la oscuridad, confundiendo las sombras con hechos, tejiendo mitos y alimentando fantasías que aseguramos como absolutas, mientras tropezamos constantemente con permanentes misterios, entre ellos, la enormidad del universo. En resumen, todavía no salimos de la caverna de Platón y seguimos sin tener mucha idea de qué hay más allá.
De ahí que mis deseos para nuestra especie para el 2024, se concentren en una buena dosis de humildad y de respeto frente a lo que nos permite alimentarnos y continuar el viaje extraordinario de la vida.
Espero que la violencia y la ambición dejen de ser el norte de los que circunstancialmente manejan el poder, que ya no existan los asesinos desesperados de niños en las escuelas y que no empuñen más las armas aquellos sedientos y obnubilados con el color del oro, la plata, los diamantes, el estaño o el olor del petróleo. Deseo (ilusamente) que desaparezcan los señores de la guerra.
Deseo que se dejen de talar/mutilar/dañar con cualquier pretexto nuestros longevos abuelos que dan sombra, lluvia, oxígeno, alimento, cobijo y permiten el canto glorioso de las aves.
Anhelo que el que dice amar a los animales, no exprese su torpe y destructivo “cariño”, arrancándolos de su entorno natural y condenándolos al encierro perpetuo.
No quiero más basura y asfalto secando la tierra y venenos y arpones desangrando los océanos.
Deseo más lluvias renovadoras de los brotes, más cigarras dichosas cantando al sol, quiero ver nuevamente luciérnagas confundiéndose con las estrellas vespertinas y respirar el aire diáfano de las montañas en madrugada.
Anhelo las olas del mar, con medusas incluidas, y el tacto de la arena limpia y tibia.
No quiero que en unos años todo esto que disfruto y que aún se puede contemplar, siga siendo un privilegio y en un futuro se convierta en un recuerdo parte de un mundo perdido, como lo es aquello que a inicios del Siglo XX maravilló al explorador P.H. Fawcett y que ahora ya no existe más. Menos que en poco tiempo mute en una fábula con seres salidos de oníricas ilusiones como en los escritos de Tolkien.
En fin, deseo un poco más de la magia que aún se observa, huele, escucha y palpa, aunque sea en pequeños rincones, mientras el cemento arrasador y el rumor de la bulla del “progreso”, van acaparando, poco a poco, todos los espacios hasta que llegue el aciago día en que mis palabras suenen a febriles delirios de la imaginación y, finalmente, me recluyan en el loquero.