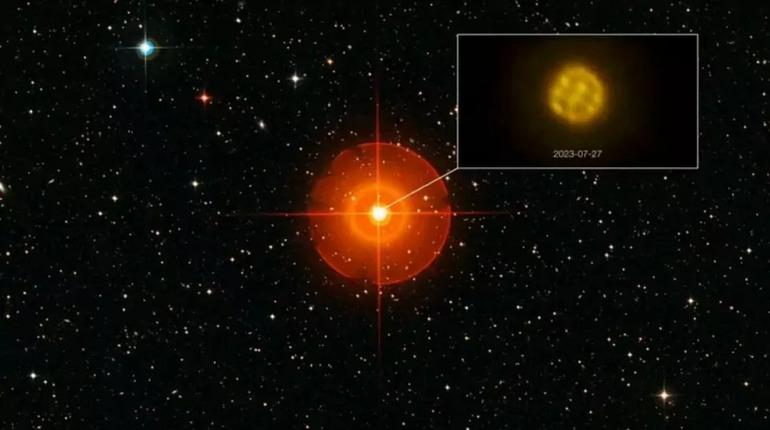“La Navidad es interrogante y desafío, y lo seguirá siendo en todo lugar donde impere la desigualdad, el odio, la injusticia”, decía hace muchísimo tiempo el padre José Gómez Izquierdo, un sacerdote ecuatoriano distinto, un hombre de obras más que de decires. Sabias palabras las de Gómez para una América Latina plagada de incongruencias e injusticias sociales.
La Navidad de 2023, desde las tradiciones de los mundos religiosos o laicos, tiene poco que celebrar. El planeta se encuentra con manifestaciones sociales en varias localizaciones europeas, los grupos terroristas captan simpatías inauditas de personas de bien y corazón recto, la vocinglería política cunde a extremos inimaginables, para muchos, la ambición de gobernar no atiende razones de conciencia, y la Madre Tierra, venerada por indígenas desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, no puede más frente al despojo y contaminación de que es objeto.
En medio de esto, se encuentran los niños atropellados en las guerras, carne de cañón, vulnerados en sus derechos elementales, sin olvidar las tropelías que se cometen contra las mujeres, degradadas en su condición humana en varios países islámicos.
Sin embargo, la Navidad —más allá de las creencias religiosas profesadas— es un vuelco a la esperanza que resiste, a la mirada diáfana hacia los otros, al reconocimiento de sus derechos y valía similar, a la generosidad y altruismo que nos hace humanos y cercanos, al compartir el tiempo y la vida con próximos y ajenos y reconocer que el amor es un lugar seguro y un puerto necesario.
En un mundo de prisas y futilidades por doquier, la Navidad es la reconciliación con el espacio sagrado de la vida, también la exclusión del odio y del fanatismo que han llevado al mundo a las pérfidas guerras justificadas por el uso arbitrario del nombre de Dios.
La Navidad es el instante mágico, no sólo para recordar que la niñez debería ser preocupación fundamental de gobernantes y ciudadanos de a pie, sino para entender que los valores sustanciales por lo que somos personas deben ser preservados como expresión inequívoca de la confianza en los valores inmutables.
Y aquí, los filósofos clásicos, con sus lecciones eternas, nos siguen enseñando. Mi maestro Aristóteles afirmaba que “debe buscarse el bien, lo útil, lo agradable; debe huirse de sus tres contrarios, el mal, lo dañoso y lo desagradable”. Quizá, los humanos hemos olvidado estas enseñanzas con demasiada rapidez, sino no se entendería que la justa moderación no encuentre eco en la posmodernidad.
En todo caso, debemos recordar en esta Navidad las virtudes fundamentales, donde la justicia es la más alta y relacional pues implica una referencia al otro: iustita est ad alterum. La justicia enseña que hay otro que no se confunde conmigo pero que tiene derecho a lo suyo (Piper, 2003). Si la justicia imperara, sería posible que la redistribución de la riqueza en el mundo fuera equitativa y que haya cada vez menos niños, niñas y familias enteras en condiciones de pobreza extrema, situación que no sucede.
La Navidad debería ser la oportunidad, no solamente de sentirnos altruistas por un día sino la ocasión para replantearnos creencias, valores falsos y tradiciones milenarias que excluyen a los otros de ser mirados como hermanos de verdad.
Hagamos una apuesta por lo mejor de nosotros y de los otros. Quizás así valga la pena celebrar la belleza y sentido de la Navidad, como un pesebre que acoge y no excluye.
La autora es docente titular de la UMSA, e internacionalista