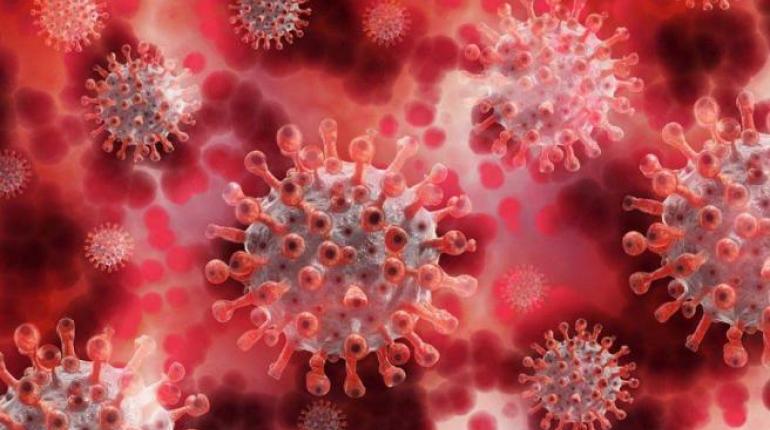El líder espiritual del budismo tibetano cometió, delante del mundo entero, un delito de abuso sexual por el cual un individuo común sería probablemente linchado: besó a un niño en la boca y luego invitó al infante a chuparle la lengua. Como nadie le compró el argumento de que en su cultura mostrar la lengua denota respeto y complicidad —pues de exponerla a pedir que se la succionen hay un trecho largo como del altiplano a Dharamsala—, el “Océano de sabiduría” tuvo que pedir disculpas, porque el video se viralizó y, a excepción de los pocos mamacallos que aplaudieron y se rieron del episodio, fue condenado por la opinión pública. “Fue una broma inocente y juguetona”, dice el comunicado redactado en nombre de Su Santidad, que quién sabe cuántas veces habrá jugado de esa inocente manera.
Un juego, en su definición más simple, es una actividad recreativa, con reglas claras y justas, donde un grupo de individuos participa voluntariamente e interactúa desde un mismo nivel, sin ventaja para ninguno. Pero el niño al que el “el más bueno entre los buenos” hizo subir al estrado por haber interrumpido su discurso, no estaba para nada divertido; al contrario, estaba incómodo y nervioso frente a un hombre con la edad de su bisabuelo, definido por la sociedad como el maestro del conocimiento, la paz y la reencarnación (¿?), temeroso de ser castigado si le hacía un desaire.
Lo cierto es que el dalái lama, despojado de la leyenda, el misticismo y la pleitesía que se le rinde sin sentido crítico, es un hombre de carne y hueso, llamado Tenzin Gyatso, nacido en el Tíbet hace 87 años. Como todo ser humano, es complejo, contradictorio e imperfecto; es decir, puede al mismo tiempo ser un sabio y un depravado, un as de la meditación y un fetichista, un maestro de la tolerancia y un incurable abusador. Para decepción de los retrógrados, no es dios ni es rey, sólo un individuo de túnica granate que viaja con frecuencia a California para hablar a las estrellas de Hollywood sobre contemplación e introspección.
Así de incoherentes también son nuestros papas que, cargados de ingentes cantidades de oro y diamantes repartidos entre el anillo del Pescador, el báculo del pastor, la mitra, la cruz pectoral y otros accesorios propios de diva, sueltan peroratas contra la desigualdad y oran por los pobres. Igual de terrícola y defectuoso es Francisco, “el Papa de los humildes”. Detrás del alba, la casulla y el solideo que le dan un look intergaláctico, hay un argentino toma-mate, técnico en química, crítico de los Kirchner y blando con la dictadura, gustador de la milonga e hincha de San Lorenzo, que en plena plaza de San Pedro, delante de una gran multitud, reza para que “se pinche el globo” de Huracán, clásico rival de su club.
Mucho más evidente es la terrenalidad de los humildes curitas bolivianos —que también tienen cuentas pendientes con la justicia por cuantiosos casos de abuso sexual y pederastia—, a quienes muchos feligreses, con sorprendente obnubilación, escuchan en misa sin reprochar ese discursillo ingenuo y elemental que esgrimen, tan ajeno a estos tiempos, que incluso tiene tintes racistas, machistas y homofóbicos.
Con aliento a eucalipto y un graciosísimo acento italiano —“sin peccato concebida”, “que la paz del signore esté con ustedes”—, realizan análisis políticos desatinados, moldean a su conveniencia el concepto de moral y promueven estructuras familiares piramidales, donde la mujer debe consagrar su vida a complacer a su marido y renunciar a cualquier aspiración personal. Para mí, los domingos, a esa hora, las salteñas son un mejor alimento para el alma.
Nuestros hijos, desde muy pequeños, deben tener muy en claro que si el dalái lama, el papa, un cura o cualquier otro charlatán venerado por la sociedad religiosa les pide que le chupen la lengua, lo besen en los labios o lo toquen de manera impúdica, no solamente deben negarse, sino también —de acuerdo con su edad y posibilidades— deben gritar, detonar el gas pimienta, morder, lanzar jabs, hooks, uppercuts y patadas frontales, e inmediatamente denunciar el hecho a sus padres, quienes tenemos que escucharlos, tomarlos en serio sin minimizar el hecho ni mucho menos culparlos, y luego defenderlos, enfrentarnos a los jerarcas atropelladores y condenar a viva voz cualquier abuso sexual o atisbo, por muy inocente y juguetón que parezca el depravado.