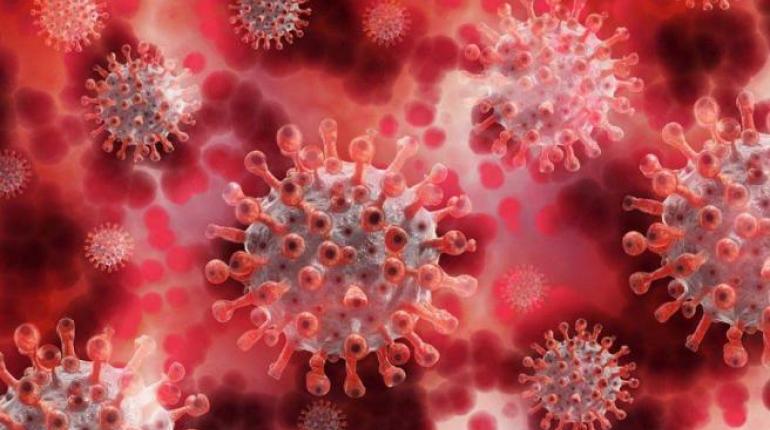Durante los últimos años, los índices de violencias continúan incrementándose, así como la variedad de las mismas, convirtiéndose en una problemática de orden estructural en nuestra sociedad. Dando continuidad a la reflexión propuesta en “Opiniones desde el CESU”, de por qué se genera y reproduce la violencia, se procura desde esta columna repensar sobre los daños emocionales —no sólo físicos— ocasionados por las manifestaciones de violencia e inseguridad que son perpetuadas por diversas instituciones y actores sociales y que afectan no sólo a víctimas directas, sino que generan un clima de miedo y desconfianza en la comunidad en general.
Un estudio reciente del CESU-UMSS en la Región Metropolitana de Cochabamba (RMC) refleja cómo más del 60% de la población de la RMC percibe que la inseguridad se ha incrementado en su municipio y cerca al 50%, en su barrio o zona de residencia en los últimos años. Además, que la confianza interpersonal ha ido decreciendo paulatinamente en el tiempo, así como la confianza en las organizaciones públicas para afrontar dicha violencia e inseguridad, motivo por el cual cada vez es más aceptado en nuestro imaginario recurrir a actos violentos cuando nos sentimos amenazados (58% de la población).
Esta información, aunque presentada de manera general, da cuenta del círculo vicioso en el que nos sumergimos. Preocupa el hecho de que comencemos a normalizar esta dinámica y que, incluso, consideremos que no existe otra opción para nuestra protección. Apabullados por noticias negativas y los actos de violencia, nos encontramos ante emociones de desesperanza que, además, es aprendida.
La desesperanza aprendida —término propuesto inicialmente por M. Seligman hacia el año 1970— es un fenómeno psicológico en el que los individuos se encuentran, luego de enfrentar situaciones negativas de manera continua y sufrimiento prolongado, en el que se desarrolla una percepción de impotencia, indefensión y resignación, considerando que no se puede cambiar la situación en la que se encuentran. La constante exposición a situaciones de violencia —o noticias que nos hablen de ello— lleva a internalizar la sensación de impotencia, vulnerabilidad e inseguridad. Claramente, nos encontramos ante una desmoralización colectiva y fragmentación social, al perder la capacidad de organización y pérdida de confianza en el tejido social, dificultando la solidaridad y la cooperación comunitaria.
Más preocupante aún es cómo la desesperanza aprendida puede perpetuar la violencia, ya que la resignación e impotencia lleva a la población a ser menos propensa a buscar ayuda, o incluso a tomar acciones violentas como formas de protección. La normalización de la violencia como método de resolución de conflictos afecta negativamente el capital social, convirtiéndose en un impedimento para el desarrollo y la cohesión comunitaria. La internalización de la desesperanza alimenta un ciclo en el que la violencia se reproduce y perpetúa.
Es central que podamos visibilizar la problemática y reconocerla. Debemos retomar el tejido de nuevas formas de relacionamiento, dándonos cuenta de que ésta no es la única salida ni la correcta. Debemos construir redes de apoyo comunitario, comprender y respetar la vida y retomar el concepto de “contrato social”. Fortalecer los procesos educativos reconociendo las necesidades comunes, considerando los beneficios del bien común, es esencial. Para ello, es primordial fortalecer las instituciones en cuanto a su transparencia y responsabilidad para la generación de confianza. Además, es crucial inundarnos de más noticias positivas que también hacen a la dinámica de nuestra sociedad. Como sostuvo Silvano Biondi: “¡Hagamos otras noticias!”.