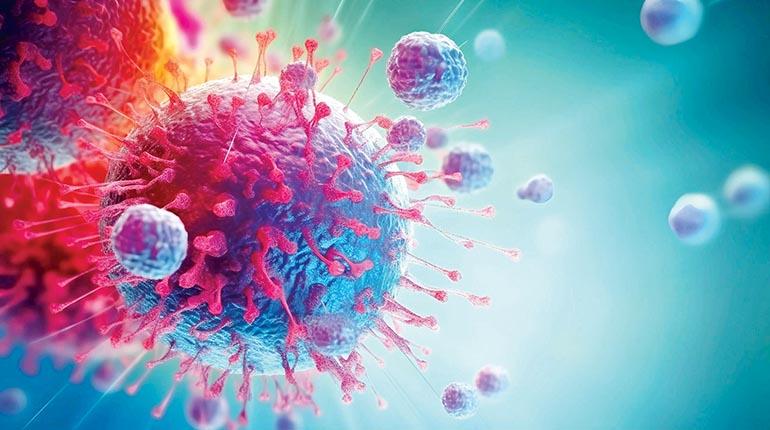El pasado 16 de octubre, las salas Constitucionales de Beni y Pando, compuestas cada una por dos individuos desconocidos y designados discrecionalmente, emitieron resoluciones que ordenaban paralizar el proceso de elecciones judiciales previsto en la Constitución, sustentado por una ley, validado por el Órgano Electoral y antecedido por una preselección realizada en la Asamblea Legislativa. El mismo día, un juez de Caranavi, sin ninguna competencia, emitió similar disposición para la elección de fiscal general.
Estas grotescas decisiones, que seguramente se usaron para viabilizar algún acuerdo político, son ejemplos del modelo de democracia aparente que vive Bolivia, donde los derechos y el bienestar de todos están sujetos a los caprichos y las decisiones de grupos minúsculos y minorías que, a fuerza de presión, amenazas, abusos e impunidad, pueden conculcar las libertades y prerrogativas ciudadanas, y someter la estabilidad de millones a sus propios intereses.
La práctica donde esta contradicción se evidencia con mayor crudeza y frecuencia son los bloqueos de carreteras. De acuerdo a los informes sobre conflictividad elaborados por la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año, se registraron 82 bloqueos en el país, algunos de ellos duraron más de 10 días y todos generaron pérdidas incalculables, afectando aún más la situación de crisis económica e inestabilidad social.
Más allá de que la mayoría de las demandas se relacionaba con temas partidarios, ajenos a cualquier interés de la población, resultaba paradójico que los protagonistas de estos graves atentados a los derechos ciudadanos, eran grupos minúsculos que en algunos puntos no sobrepasaban las 30 personas, y cuya intervención se limitaba a colocar piedras y escombros en algunos puntos estratégicos de las carreteras. De hecho, durante el conflicto iniciado la pasada semana, en los 20 puntos de bloqueos que instalaron, los movilizados no superaban, en total, los 2.000 individuos, pero dañaban directa o indirectamente a 8 millones de personas de cinco departamentos, y generaban perjuicios irreparables por más de 100 millones de dólores por día.
Otro escenario donde esta realidad se hace patente es el relacionado con los grupos llamados interculturales, una categoría política inventada en 2009, que aglutina a los campesinos, colonizadores y pobladores de ciudades intermedias cuyo común denominador es su pertenencia al partido de gobierno. Aunque su número es minoritario, han logrado hacerse del 28% de las tierras tituladas en el país (unos 25 millones de Has), sobrepasando lo asignado a pueblos indígenas y campesinos tradicionales. Los grupos radicales de este sector han sido relacionados con los avasallamientos, invasión de parques nacionales e incluso con los incendios forestales en tierras del oriente boliviano, pero por la complicidad y el temor a sus bloqueos, actúan con total impunidad.
También se puede señalar a las cooperativas auríferas del norte paceño que, según datos oficiales incluyen a unas 30 mil personas en total, y que ejercen el monopolio del mejor negocio contemporáneo de Bolivia, aportan montos insignificantes al país, son responsables de los peores desastres ambientales en la Amazonía de La Paz y Pando, y están poniendo en riesgo la existencia de parques nacionales como el Madidi, además de las comunidades indígenas, las fuentes de agua y la biodiversidad. Ningún gobierno se ha atrevido a enfrentarlos.
El abuso de las minorías violentas no es un fenómeno nuevo, pero se ha vuelto más frecuente en los últimos lustros, debido a la complicidad con el gobierno y el empoderamiento irracional de ciertos sectores a los que se le ha hecho creer que ampararse en su condición de minoría le da más prerrogativas que al resto de los ciudadanos, y que pueden imponerlas en base a la violencia y la presión. Sus métodos de lucha basados en el chantaje y la movilización irascible han debilitado a las instituciones democráticas, erosionando el respeto por el Estado de derecho y afectado el orden social.
La impunidad que les da la cercanía con los grupos de poder ha normalizado la desobediencia civil violenta como un mecanismo para la resolución de conflictos, dando como resultado la degradación de la autoridad del Estado y una percepción de inestabilidad que disuade inversiones y afecta el desarrollo económico.
Quizá el efecto resultante a futuro sea el riesgo de que las mayorías, al sentirse desprotegidas ante las presiones de grupos minoritarios, terminen apoyando soluciones autoritarias o extremas que prometan restaurar el orden y la estabilidad.
La distorsión surrealista donde algunos cientos, sin legitimidad ni razón, continúan ejerciendo una especie de supremacía sobre los bolivianos que trabajan, producen y respetan las normas de convivencia y el derecho ajeno, conforma un sistema oprobioso de esclavitud en nuestra propia tierra que se agrava con el tiempo y no puede continuar sin poner en riesgo nuestra propia existencia como nación.